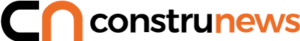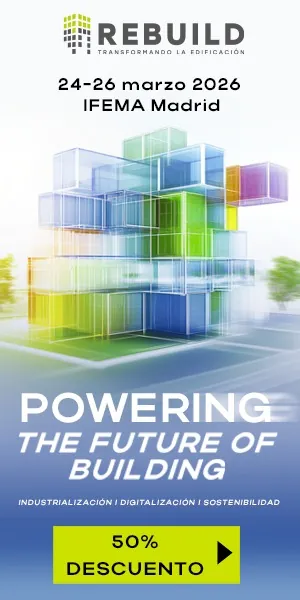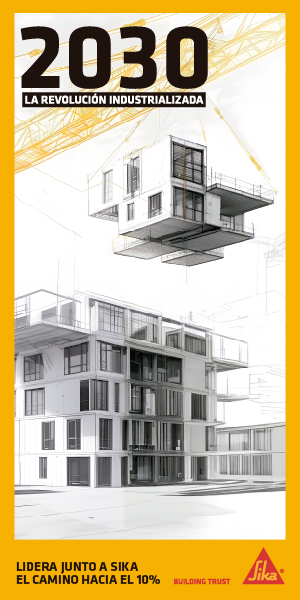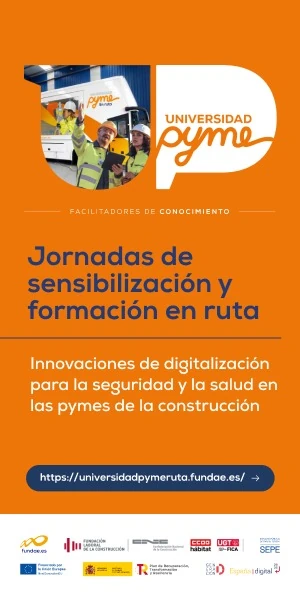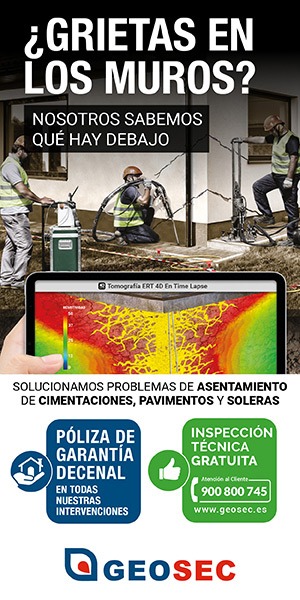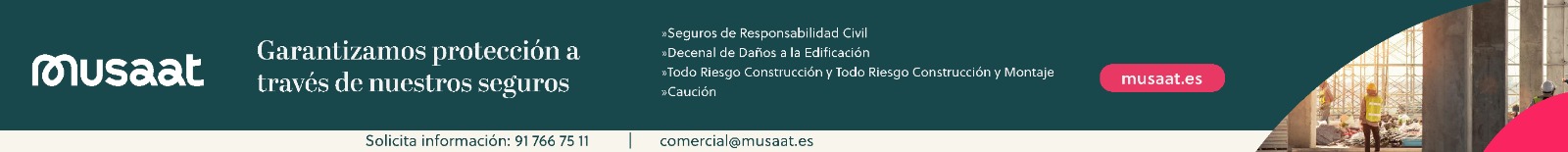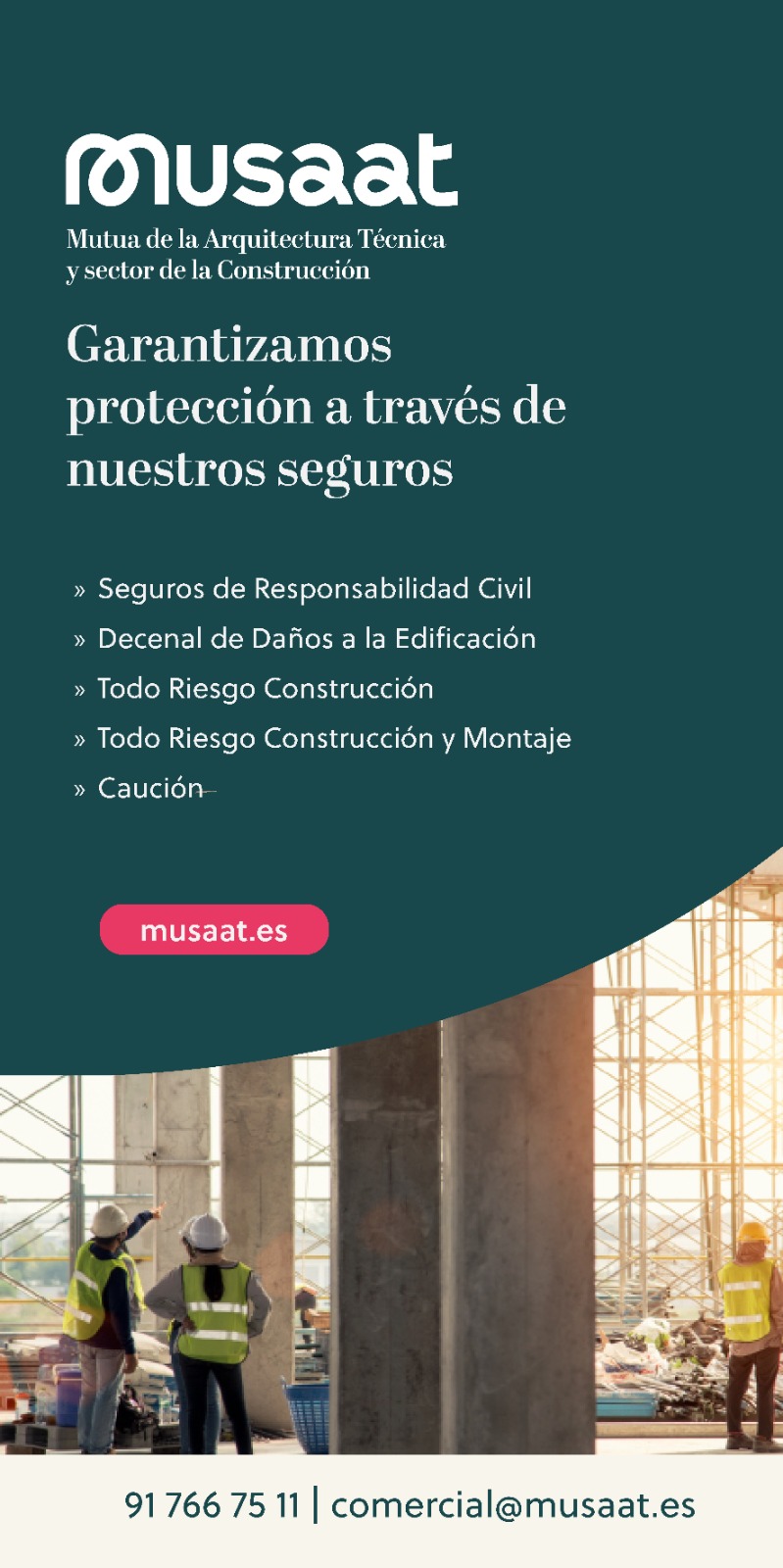Un artículo del Barcelona ConTech Hub
Durante décadas hemos pensado los materiales como algo pasivo: resisten, aíslan, soportan. En 2025 empieza a imponerse otra idea: materiales que actúan. Que absorben energía de impacto, se autorreparan o sienten lo que ocurre a su alrededor. No es ciencia ficción ni un horizonte lejano, son soluciones que ya se prueban en pistas, puentes o fachadas y que apuntan a obras más seguras, duraderas y sostenibles.
¿Qué es un “material inteligente” (en construcción)?
Usaremos el término para describir materiales o sistemas constructivos que, además de su función estructural o de cerramiento, incorporan capacidades activas: autorreparación de fisuras, sensado y monitorización, absorción controlada de energía, adaptación térmica o higroscópica, etc. En la práctica, esto significa menos mantenimiento, más vida útil y mejores datos para decidir. La clave está en la convergencia entre química de materiales, biotecnología y digitalización (BIM/IoT/IA).
A continuación, presentamos tres casos distintos y complementarios para aterrizar el concepto.
1. Hormigón malvavisco para seguridad aeroportuaria: la barrera blanda
En China, equipos vinculados a la China Building Materials Academy han desarrollado un hormigón ultraligero y poroso, apodado marshmallow concrete. Su porosidad extrema y su baja densidad le permiten desmoronarse de forma controlada ante el impacto de un avión que se sale de pista, absorbiendo energía y deteniendo la aeronave con menor daño para el fuselaje y la infraestructura. Es una alternativa “blanda” a los sistemas de frenado tradicionales (EMAS) y busca mejorar la seguridad en overruns con un material más simple de instalar y menos dependiente de condiciones climáticas.
Más allá del efecto “wow”, el interés real está en llevar la función al propio material: que la pista no solo soporte, sino que actúe cuando algo sale mal. Los ensayos iniciales publicados este verano apuntan a costes contenidos y a un desempeño consistente frente a variaciones de humedad o temperatura, lo que abre la puerta a pilotos en aeropuertos con pistas cortas o condicionantes urbanísticos.
2. Hormigón autorreparable: menos fisuras, más vida útil
El self-healing concrete integra distintos enfoques (microcápsulas, agentes cristalinos, bacterias, nanofibras) para sellar microfisuras de forma autónoma. Cuando aparece una grieta, se libera el agente de reparación o se activa un proceso químico/biológico que precipita compuestos (p. ej., carbonato cálcico) y restaura la continuidad. El impacto sistémico es enorme: menos agua y cloruros penetrando, menos corrosión de armaduras, menos intervenciones y mejor comportamiento a ciclo de vida.
En Europa, proyectos como ReSHEALience (liderado por el Politecnico di Milano y con la UPV entre sus socios) han demostrado compuestos cementicios de alta durabilidad con capacidad de autorreparación en condiciones agresivas (ambientes marinos, ciclos hielo-deshielo). La evidencia acumulada sugiere mejoras claras en durabilidad y mantenimiento, especialmente cuando se combinan cristalizantes y nanomateriales para “activar” el sellado de fisuras.
3. Ladrillos y paneles “que sienten”: impresión 3D con sensores embebidos
Otra vía prometedora son los componentes constructivos inteligentes: ladrillos o paneles impresos en 3D que integran sensores y electrónica durante su fabricación. Esta estrategia permite crear elementos capaces de autodiagnóstico (detectar microdeformaciones, humedad o temperatura), aportando datos en tiempo real a los gemelos digitales. Revisiones recientes destacan, además, materiales de cambio de fase para mejorar la eficiencia térmica de envolventes y hormigones autosensantes capaces de detectar microdeformaciones del orden de micronegaciones. La lectura es clara: la pieza constructiva deja de ser “muda” para conversar con el edificio.
Pero claro… ¿Qué falta para su adopción masiva?
- Estandarización y certificación. La normativa avanza más despacio que la innovación. Acreditar desempeño (p. ej., ciclos de autorreparación o fiabilidad del sensado) requiere protocolos y ensayos comparables entre países.
- Coste y escala. Muchas soluciones compiten bien en coste total de propiedad (LCC), pero aún requieren bajar el capex inicial mediante volumen, manufactura y cadenas de suministro maduras.
- Integración digital. Los materiales inteligentes despliegan todo su valor cuando hablan con el resto del sistema (BIM, BMS, IoT, IA). Sin esa integración, parte del beneficio se pierde.
- Cultura y riesgos. Adoptar materiales “que hacen cosas” cambia la gestión del riesgo en obra y en operación: nuevas rutinas de inspección, nuevas competencias y contratos que contemplen esas funciones.
Por qué esto importa (ahora)
Como bien sabemos, la construcción sufre presión de costes, exigencias de sostenibilidad y falta de mano de obra. Eso es algo que discutimos día tras día. Los materiales inteligentes atacan a las tres, proveyendo una solución.
- Menos mantenimiento y más durabilidad = ahorros a lo largo del ciclo de vida.
- Más seguridad en situaciones críticas (pistas, taludes, túneles) = mitigación de riesgos de alto impacto.
- Datos operativos para operar edificios y puentes con criterios predictivos y no reactivos.
Este es un terreno perfecto para pilotos en entorno real: combinar startups de materiales con constructoras y gestores de infraestructuras, medir resultados y crear evidencia que acelere la regulación y la financiación.
Construir ya no es solo levantar muros: es dotarlos de funciones. Si el siglo XX fue el de la ingeniería de grandes estructuras, el XXI será el de la ingeniería de materiales inteligentes, integrados con datos y algoritmos. Empecemos a diseñar obras que se reparan, sienten y protegen. Porque el futuro, literalmente, se construye desde la materia.
Otros artículos publicados en Construnews