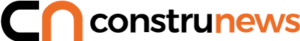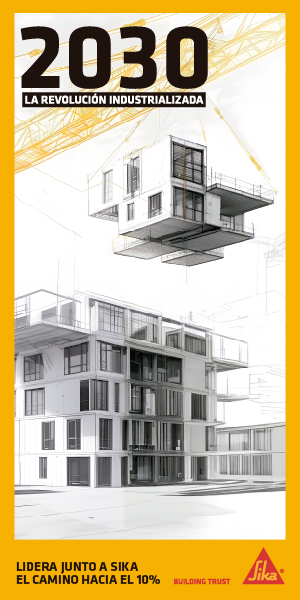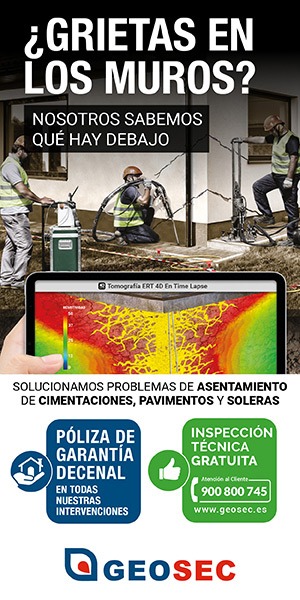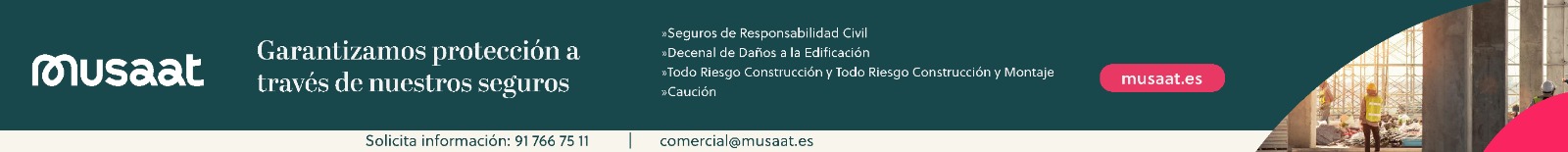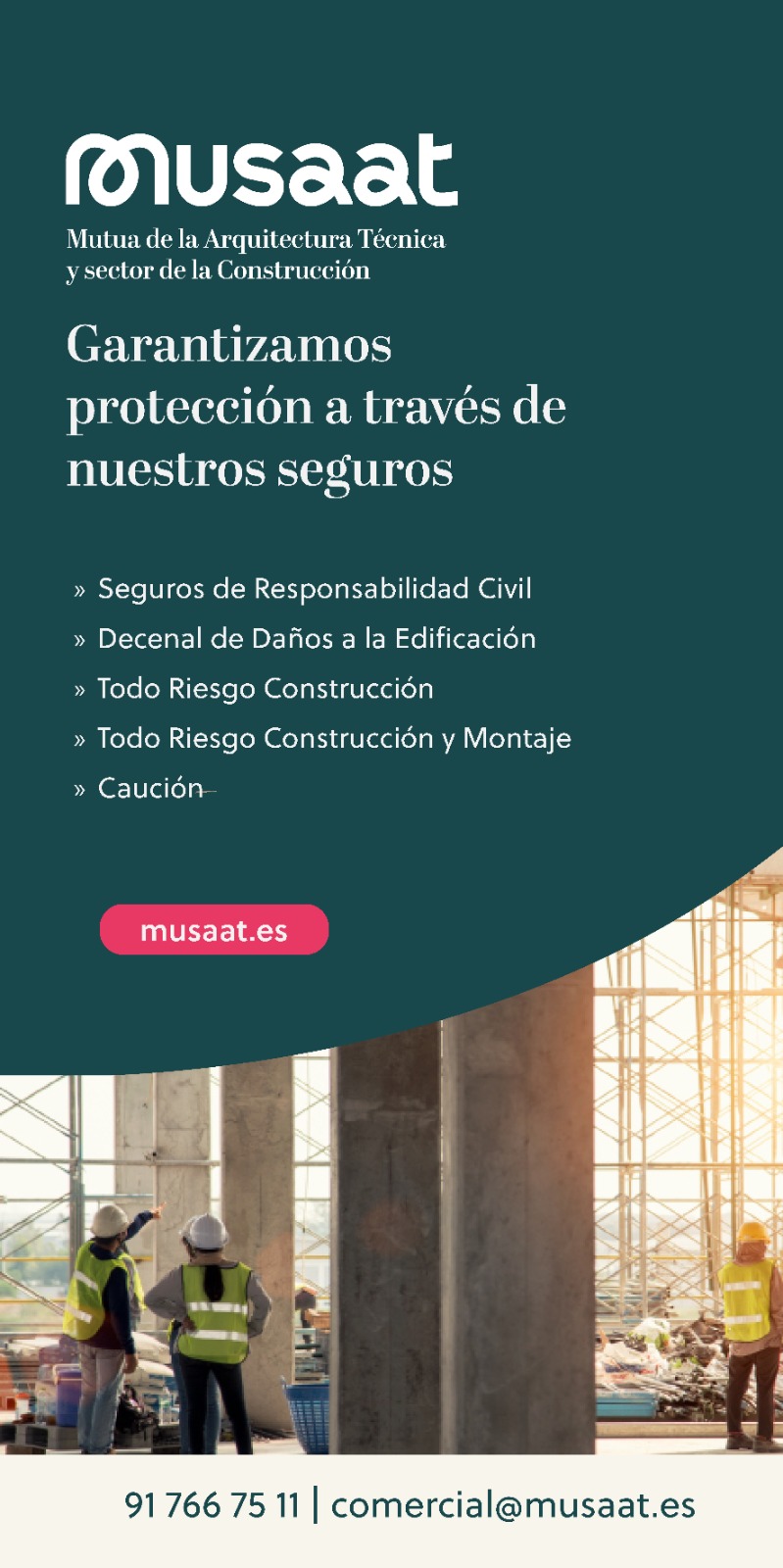Contenidos
- El experto reclama un giro urgente hacia inversiones en red eléctrica, almacenamiento, terminales intermodales, OPS portuaria y digitalización del ciclo del agua, y apuesta por modelos de gobernanza eficaces para que las infraestructuras públicas pasen del compromiso a la ejecución.
- ¿Cómo valora el estado actual de las infraestructuras en España (transporte, energía, digitalización, logística)? ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos de país en los próximos 5‑10 años?
- ¿Qué segmentos infraestructurales ofrecen mayor potencial de crecimiento para el sector de la construcción y la ingeniería? ¿Y cuáles están quedando fuera del foco?
- ¿Cómo evalúa la coordinación entre administraciones, sector privado y financiación (incluyendo fondos europeos)? ¿Qué mecanismos están funcionando y cuáles habría que reforzar?
- Más allá de los discursos, ¿cómo se está incorporando la sostenibilidad en el diseño, ejecución y explotación de infraestructuras? ¿Podría compartir un caso inspirador o representativo?
- Las infraestructuras ya no son solo estructuras físicas: mantenimiento predictivo, digital twins, infraestructura como servicio… ¿Cuál es su visión sobre esta transformación? ¿Qué proyectos le parecen referentes?
- En un entorno de alta inversión pública y necesidad de eficiencia, ¿cómo se está calculando y midiendo el ROI en infraestructuras? ¿Podría compartir ejemplos reales o estimaciones? ¿Qué factores lo están condicionando más?
- A raíz de las últimas iniciativas de Bruselas (como el plan para conectar capitales europeas por alta velocidad), ¿qué papel debería jugar España en el nuevo mapa europeo? ¿Estamos preparados o en riesgo de quedar fuera?
- Pensando en todos los modos -carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos, redes logísticas y digitales-, ¿qué ejes o áreas infraestructurales deberían ser prioritarios para mejorar la competitividad y cohesión territorial en España?
- El aumento de costes de materiales, la tramitación lenta o la falta de personal cualificado afectan a las infraestructuras. ¿Qué medidas urgentes propondría para desbloquear estos frenos?
- Si pudiera proponer tres decisiones inmediatas que mejoren las infraestructuras españolas a corto y medio plazo, ¿cuáles serían y por qué?
El experto reclama un giro urgente hacia inversiones en red eléctrica, almacenamiento, terminales intermodales, OPS portuaria y digitalización del ciclo del agua, y apuesta por modelos de gobernanza eficaces para que las infraestructuras públicas pasen del compromiso a la ejecución.

Entrevista a Salvador Ivorra Chorro, Dr. Ingeniero Industrial. Catedrático de Estructuras, y actualmente Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral en la Universidad de Alicante, en relación con el monográfico y entrevista coral: Infraestructuras en España: obra pública y país, las claves para no perder el tren de la competitividad
¿Cómo valora el estado actual de las infraestructuras en España (transporte, energía, digitalización, logística)? ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos de país en los próximos 5‑10 años?
España cuenta hoy con redes de transporte, energía y conectividad de primer nivel, pero arrastra desequilibrios que condicionan su competitividad a 5–10 años: en movilidad, la red viaria es extensa y eficaz para la distribución capilar, mientras que el ferrocarril de mercancías mantiene una cuota mínima histórica cercana al 3,3% en 2024 pese a la buena dinámica de viajeros, lo que evidencia un déficit de intermodalidad y de terminales de intercambio; en cambio, el sistema portuario mostró solidez con 557,8 Mt y 18,1 M TEU en 2024, con margen de mejora en accesos ferroviarios y electrificación de muelles.
En energía, la fotografía de 2024–2025 es la de un gran éxito renovable (56–57% del ‘mix’ anual) y demanda contenida (≈248,8 TWh, +0,9% frente a 2023), pero también la de una red tensionada por la rápida incorporación de generación no síncrona, la retirada gradual de potencia firme y los cuellos para conectar nueva demanda y almacenamiento; el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en su informe técnico sobre el cierre de Almaraz, advierte del impacto de retirar potencia gestionable sin acompasarla con almacenamiento, servicios de inercia y refuerzos de red, mientras Redeia y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) han ido documentando conflictos de acceso y la necesidad de adaptar operación y red. A la vez, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijan una meta ambiciosa de 214 GW instalados en 2030 (≈160 GW renovables y 22,5 GW de almacenamiento), que exige acelerar permisos y ejecución en transporte y, sobre todo, en distribución para absorber nueva electrificación de industria, movilidad y climatización. Asimismo, es importante destacar que a mitad de agosto REE registraba ≈1.200 solicitudes por 81 GW de nueva potencia de consumo; ante la congestión de 71 nudos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) lanzó el primer concurso de acceso de demanda en ocho puntos, en paralelo a concursos para generación en más de 360 nudos. Por tanto, es necesario aumentar capacidad, resiliencia y flexibilidad de la red -para evitar episodios como el apagón de abril (“incidencia operativa con restricciones de suministro”)- y revisar si el marco regulado de inversión permite construir ese “puente” con los carriles necesarios
En digitalización, España parte en posición ventajosa en conectividad, administración digital y adopción de IA, pero la UE señala carencias persistentes en la digitalización de pymes y en especialistas TIC, de modo que la productividad ligada a datos, nube y automatización todavía no se difunde al ritmo deseable en todo el tejido empresarial.
Con este diagnóstico, los retos-país de la década pasan por asegurar potencia firme y flexibilidad del sistema eléctrico (almacenamiento, respuesta de la demanda y servicios de inercia) mientras se refuerzan e interconectan redes T&D y se desbloquea capacidad de conexión para nueva demanda tractora; por elevar significativamente la cuota ferroviaria de mercancías mediante terminales intermodales, apartaderos de 750 m y mejoras en accesos portuarios, manteniendo la conservación inteligente de carreteras; por descarbonizar operaciones portuarias (OPS) y la última milla logística; por cerrar las brechas digitales de pymes y capital humano avanzado; y por acelerar la tramitación y la resiliencia climática de todas las infraestructuras.
En síntesis, España dispone de bases sólidas -puertos competitivos, alta cobertura digital y liderazgo renovable- pero debe resolver con urgencia el binomio potencia firme/redes en electricidad y la escasa cuota ferroviaria de mercancías, alineando inversión, permisos y operación con los hitos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con la demanda eléctrica que traerán la electrificación y los nuevos usos intensivos en datos.
- – Análisis Técnico sobre el Impacto del Cierre de la Central Nuclear de Almaraz: Consecuencias Energéticas, Ambientales y Económicas
- – BOE-A-2024-19048 Resolución de 9 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica de la «Actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030».
- – El puente sobre el río eléctrico.
“Sin intermodalidad real y terminales ferroviarias, la logística española seguirá siendo cara e ineficiente.”
¿Qué segmentos infraestructurales ofrecen mayor potencial de crecimiento para el sector de la construcción y la ingeniería? ¿Y cuáles están quedando fuera del foco?
Con mi experiencia como ingeniero industrial, el mayor potencial de crecimiento para el sector de la construcción y la ingeniería en España se concentra, con claridad, en cuatro vectores: redes y sistemas energéticos, logística ferroviario-portuaria, agua y ciclo urbano, y la capa digital (centros de datos, cables submarinos y 5G). En energía, el giro ya no está en multiplicar generación renovable -que seguirá- sino en “hacer sitio” y dar firmeza al sistema: el Gobierno ha anunciado 13.590 millones en la red de transporte hasta 2030 y está abriendo un nuevo ciclo inversor para resolver saturaciones y habilitar grandes consumos (industria electrointensiva, recarga, centros de datos), mientras CNMC y Redeia documentan conflictos de acceso a distribución y la necesidad de más mallado, control de tensión y digitalización (telecontrol, sensórica y algoritmos de operación). Esto empuja con fuerza obras de subestaciones, líneas a 400/220 kV, refuerzos y teleprotecciones en media/baja tensión y, en paralelo, almacenamiento (BESS-Baterías estacionarias y bombeo) y nuevos servicios de flexibilidad bajo el despliegue del mercado de capacidad, imprescindibles tras el episodio crítico del 28 de abril de 2025; además, las interconexiones con Francia (La interconexión eléctrica submarina y subterránea en alta tensión en corriente continua -HVDC- del golfo de Vizcaya y nuevos pasos pirenaicos) ganan prioridad estratégica y volumen de obra civil y eléctrica. En su informe técnico sobre el cierre de Almaraz (marzo de 2025), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales advierte de que retirar potencia gestionable sin acompañarla de almacenamiento, servicios de inercia y refuerzos de red eleva el riesgo operativo y obliga a orientar la cartera de proyectos hacia la red y la flexibilidad.
En logística la oportunidad se desplaza del “kilómetro nuevo” al “cuello de botella”: España tiene puertos muy competitivos y, al mismo tiempo, mínimos históricos en cuota ferroviaria de mercancías (aprox. 3,3% en 2024), por lo que el valor está en terminales intermodales, accesos ferroportuarios, apartaderos útiles de 750 m, electrificación de muelles (OPS) y eliminación de restricciones en los corredores TEN-T (Red Transeuropea de Transporte) Mediterráneo y Atlántico. Adif y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) están licitando ampliaciones de apartaderos y obras en nodos logísticos; Puertos del Estado y varias Autoridades Portuarias han puesto en marcha programas OPS con financiación pública, y el propio Ministerio cifra nuevas partidas para acelerar la electrificación de muelles. Donde hay capacidad portuaria sobrada, la rentabilidad social está en integrar su área de influencia terrestre (hinterland): vía férrea, señalización, playas de vías, y urbanismo logístico en primera y segunda corona metropolitana.
En agua, la sequía estructural y la exigencia regulatoria europea desplazan inversión hacia resiliencia: ampliaciones y modernizaciones de desalación y reutilización, nuevas conducciones, sectorización y control de pérdidas, y una potente ola de digitalización (PERTE del Ciclo del Agua) con telelectura, telemetría y gemelos digitales que ya está generando licitaciones en decenas de municipios. Los planes hidrológicos 2022-2027 fijan el marco y Acuamed tiene preparado un plan plurianual de contratación (desaladoras, conducciones, mejoras de eficiencia), mientras MITECO resuelve convocatorias del PERTE y los consorcios locales ejecutan desde contadores inteligentes hasta redes de comunicaciones LoRa y centros de control, un material de obra e ingeniería intensivo que continuará en la próxima planificación.
La capa digital se convierte ya en una categoría de infraestructura pesada: España lidera el sur de Europa en centros de datos con Madrid y Aragón como polos, y la capacidad prevista podría multiplicarse por cinco hasta 2030; ello arrastra arquitectura eléctrica (subestaciones dedicadas, líneas de evacuación, UPS), urbanización de campus, climatización de alta eficiencia e integración de energía renovable in situ. En paralelo, los cables submarinos -con proyectos como Medusa- y la densificación 5G (incluida 700 MHz y 5G SA) mantienen un flujo de obra civil (zanjas, ductos, estaciones de amarre, shelters, torres, fibra) y de ingeniería electromecánica. El cuello está otra vez en la energía: el auge de CPDs choca con la saturación de nudos, por lo que serán necesarios contratos “llave en mano” que integran tramitación, red interna de media tensión, generación distribuida y acuerdos de conexión a medida.
A estos cuatro ejes se suma un vector transversal de oportunidad: la aviación. Aena ha puesto sobre la mesa el DORA III (2027-2031) con alrededor de unos 13.000 millones de inversión para adaptar terminales y campos de vuelos al crecimiento de tráfico; buena parte será reforma y ampliación de capacidad en Barajas, El Prat y destinos turísticos, con proyectos de eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización operativa, lo que representa un mercado relevante para construcción especializada y MEP (Mechanical, Electrical & Plumbing) durante el próximo quinquenio.
Por tecnologías “verdes” específicas, el hidrógeno gana tracción en obra lineal y estaciones de compresión: el corredor H2Med (BarMar y CelZa) ha avanzado en su gobernanza e integración europea y, aunque la Decisión Final de Inversión se proyecta hacia el final de la década, ya moviliza ingeniería de trazado, estudios ambientales, batimetrías y diseño de estaciones, piezas que alimentan contratos de ingeniería y geotecnia a corto plazo y de construcción a medio.
- – El Gobierno plantea disparar la inversión en la red eléctrica un 65% hasta los 13.600 millones | Público
- – Redeia elevó el beneficio un 4,2% en el primer trimestre, antes del apagón masivo | Empresas | Cinco Días
“España lidera en renovables, pero se atasca en la distribución: faltan refuerzos, almacenamiento y flexibilidad.”
¿Qué queda fuera del foco o pierde tracción? Primero, los grandes proyectos “greenfield” de alta velocidad o nuevas autopistas: el ciclo inversor prioriza Cercanías, mercancías e interoperabilidad antes que nuevas líneas AV y, en carretera, mantenimiento y gestión inteligente pesan más que nuevos corredores. Segundo, generación térmica fósil y ciclos combinados sin rol de respaldo flexible o sin ingresos por capacidad: el regulador orienta señales hacia firmeza y servicios de red, no hacia nueva potencia fósil convencional. Tercero, parques renovables “stand-alone” lejos de red: con la red saturada y la demanda de capacidad firme, tendrán más dificultad que proyectos híbridos con almacenamiento o con acceso “firmado” a nodos reforzados.
Cuarto, obra pública dispersa de bajo valor añadido sin componente digital o energético: el dinero y la regulación empujan a proyectos que reduzcan cuellos de botella sistémicos (energía, agua, logística) y aporten resiliencia climática y digital. Estas conclusiones no son teóricas: se apoyan en la planificación eléctrica vigente y sus modificaciones, en el giro inversor a redes anunciado en 2025, en la evidencia de saturación y denegaciones de acceso a distribución, en la advertencia técnica del Consejo General de Ingenieros Industriales sobre firmeza y seguridad de suministro, en la agenda OPS de Puertos del Estado, en el programa Mercancías 30 y las actuaciones de Adif en apartaderos de 750 m, en la planificación hidrológica y el PERTE del agua, y en la disrupción que suponen centros de datos, cables y 5G. Para el sector, eso se traduce -en la práctica- en carteras con alto peso de ingeniería de red eléctrica (T&D), almacenamiento y control, interconexiones, terminales intermodales y accesos portuarios, desalación/reutilización y digital water, y campus de datos y telecom con urbanización e infraestructura eléctrica de alta densidad; y en desplazar recursos desde “obra nueva de trazado” hacia “obra de capacidad, resiliencia y digitalización” en los activos existentes.
–Madrid podrá quintuplicar su capacidad instalada de 164 a 792 MW IT en 2030 | Data Center Market– BarMar: gasoducto 100% hidrógeno, principalmente submarino, que conectará Barcelona –Marsella; se prevé en torno a 400–450 km y una capacidad objetivo ~2 Mt/año de H₂ hacia 2030; está impulsado por Enagás junto a operadores franceses y reconocido por la UE como Proyecto de Interés Común-CelZa: interconexión Celorico da Beira (PT)–Zamora (ES) de ~248 km, también 100% hidrógeno, con capacidad hasta 0,75 Mt/año y estación de compresión prevista en Zamora.
¿Cómo evalúa la coordinación entre administraciones, sector privado y financiación (incluyendo fondos europeos)? ¿Qué mecanismos están funcionando y cuáles habría que reforzar?
Como ingeniero industrial y, en la actualidad, como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Alicante que está ejecutando obra y equipamiento científico con Next Generation, mi evaluación es que la coordinación entre administraciones, sector privado y financiación europea ha ganado estructura y volumen, pero sigue teniendo un cuello de botella operativo: la traslación de decisiones de gobernanza a expedientes bien tramitados y adjudicados en plazos compatibles con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR). En el plano de la gobernanza “macro”, España dispone de un armazón razonable: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) se apoya en el RDL 36/2020, que creó órganos específicos como la Conferencia Sectorial del Plan para alinear Estado-CCAA, fijar criterios de reparto y hacer seguimiento; este marco, con sus guías y circuitos de control, ha permitido publicar convocatorias por más de 79.000 M€ y resolver en torno a 53.600 M€, según los últimos informes oficiales, y completar con éxito varios hitos de la Comisión Europea. En términos de impacto agregado, el gobierno sitúa la ejecución como vector de crecimiento (PIB 2024 un 2,6% por encima del contrafactual) y la AIReF constata el peso del Plan en las cuentas públicas, si bien con ejecución heterogénea por subsectores y territorios.
También funcionan -y deberían reforzarse- los mecanismos de coordinación “temáticos” y de compra pública profesionalizada: PERTE con mesas de gobernanza sectoriales, acuerdos marco y, especialmente, los sistemas dinámicos de adquisición (SDA) para suministros recurrentes, así como la Compra Pública de Innovación (CPI) que está permitiendo alinear demanda pública y oferta tecnológica en ámbitos como agua, salud o energía. En nuestra experiencia universitaria, CPI y SDA son herramientas que acortan tiempos de mercado y atraen tejido innovador local, y hay guías y plataformas estatales que facilitan su despliegue; conviene extender su uso a más categorías de gasto elegible y dotarlas de plantillas de pliegos comunes.
Ahora bien, en el “taller” donde se ejecutan los proyectos -ayuntamientos, universidades, entes instrumentales y empresas- persiste una fricción importante por superposición normativa y capacidad administrativa limitada. Primero, la Ley de Contratos del Sector Público sigue siendo compleja y formalista para el volumen y la velocidad que exige el MRR, y aunque el RDL 36/2020 introdujo flexibilizaciones (por ejemplo, umbrales y modalidades abreviadas en abierto simplificado), su alcance ha sido insuficiente para muchos gestores; los análisis de la Junta Consultiva y del Observatorio de Contratación coinciden en que la agilización no ha permeado de forma homogénea.
Segundo, la cadena de justificación y control -europeo, estatal, autonómico y, a veces, departamental- genera multiplicidad documental y “doble ventanilla” (p.ej., concurrencia de bases reguladoras, órdenes específicas y guías MRR), lo que retrasa la elegibilidad y la certificación de gasto. La Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo y análisis de investigación financiera privada han pedido acelerar y fortalecer la capacidad administrativa para cumplir el hito temporal de agosto de 2026; varios seguimientos periodísticos muestran ejecución por debajo del objetivo en bloques concretos (rehabilitación de vivienda, por ejemplo) a pesar del elevado volumen de convocatorias.
En el sistema universitario esto se nota de forma muy tangible. Como CRUE advirtió, la falta de claridad y estabilidad procedimental llevó a riesgos de paralización o renuncias en proyectos de investigación NextGen; en campus como el nuestro, una licitación de obra o un lote de equipamiento singular puede encadenar: planificación plurianual, autorización de gasto, compatibilidad con ayudas, solvencia técnica, reservas de mercado y criterios verdes, y finalmente verificación de hitos y objetivos (HITO/HITO-OBJ) con evidencias fotográficas, facturas, certificados y carga en plataformas. Cuando la cadena tiene retrasos en cualquiera de esos eslabones, el expediente se atasca.
“El mantenimiento predictivo no sirve de nada sin presupuesto, responsables claros y órdenes de intervención.”
¿Qué mecanismos están funcionando mejor? Diría que tres: i) Conferencia Sectorial PRTR para alinear líneas estatales y autonómicas y fijar criterios (cuando se reúne con periodicidad y acuerdos operativos claros); ii) centralización y racionalización de compras (acuerdos marco, SDA, catálogos) para suministros y servicios recurrentes, muy útil para universidades y hospitales; iii) Compra pública innovadora (CPI) y consultas preliminares de mercado, que reducen incertidumbre tecnológica y evitan licitaciones desiertas en equipamiento científico y soluciones complejas. En la Comunidad Valenciana estamos viendo, además, ecosistemas locales de innovación (universidad-empresa-AYTO) que, bien conectados con FEDER/MRR, aceleran la tramitación y la adopción de soluciones. ¿Qué reforzaría de inmediato? Cinco palancas concretas. 1) Estabilidad y simplificación procedimental específica MRR: consolidar en una Guía Única operativa por tipo de gasto (obra, suministro científico, servicios) con check-lists y pliegos tipo obligatorios, para reducir la variabilidad entre órganos de contratación; aprovechar plenamente el margen del RDL 36/2020 y extender plantillas comunes a CCAA y sector público institucional. 2) Capacidad gestora: reforzar unidades de contratación y de justificación con perfiles técnico-jurídicos y de controlling, financiables con el propio MRR; sin músculo administrativo, no hay ejecución. El ECA/Comisión y AIReF insisten en este vector. 3) Carriles exprés para ciencia y equipamiento singular: desarrollar SDA específicos y acuerdos marco estatales para grandes familias de instrumentación científica y MEP universitario, con homologación previa de proveedores y fichas técnicas cerradas; esto acortaría meses en laboratorios y reduce riesgo de desiertas. 4) Contratación centralizada, interoperabilidad y “una sola ventanilla”: alineación real entre bases reguladoras, plataformas de contratación y sistemas de control para que la misma evidencia sirva a todos los niveles (UE-Estado-CCAA), minimizando requerimientos sucesivos. 5) Programación plurianual transparente: calendarios previsibles de convocatorias y transferencias, que permitan a universidades y empresas preparar proyectos, reservar cofinanciación y planificar suministros críticos; la evidencia muestra que donde hay programación y criterios estables la ejecución sube. Complementariamente, para la colaboración público-privada conviene priorizar CPI y concesiones/colaboraciones con asignación clara de riesgos frente a subvención dispersa, y reservar la subvención para gaps de mercado o tracción temprana; en agua, energía y movilidad esto reduce litigios y acelera obra útil. En síntesis: el “diseño institucional” de la coordinación está, y algunos mecanismos de compra e innovación funcionan; el reto -que sufrimos a diario en campus con obra NextGen y compra de equipamiento de investigación- es convertir gobernanza en ejecución, cerrando la brecha burocrática de la LCSP en su aplicación práctica, reforzando capacidades y estandarizando procedimientos y pliegos para llegar a tiempo al 2026 con gasto certificado y resultados medibles.
Más allá de los discursos, ¿cómo se está incorporando la sostenibilidad en el diseño, ejecución y explotación de infraestructuras? ¿Podría compartir un caso inspirador o representativo?
A través de mi cargo actual de vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante, la sostenibilidad la estamos incorporando con requisitos contractuales y resultados medibles: en rehabilitación energética exigimos ahorros mínimos del 30% y generación fotovoltaica asociada -por ejemplo, la obra de del edificio EPS-IV, licitada y adjudicada con financiación Next Generation, prevé 160 kWp en cubierta, sustitución integral a LED y un ahorro energético ≥30%, todo ello publicado por la UA y reflejado en su expediente OB0032023 en la Plataforma de Contratación-; en explotación, hemos escalado el autoconsumo con ocho nuevas plantas solares (más de 3.600 módulos entre edificios y aparcamientos) ya presentadas públicamente tras su adjudicación en 2024; en agua, operamos una planta de tratamiento que abastece el riego del campus y hemos digitalizado la red con un proyecto BIM para sectorizar, ajustar presiones y reducir consumos; y en movilidad aplicamos gestión de la demanda con una app de coche compartido institucional que complementa el transporte público metropolitano. Todo ello es verificable en fuentes oficiales: nota de prensa institucional sobre las ocho plantas FV (julio de 2025), anuncio y ficha de licitación/adjudicación y resolución del expediente OB0032023, comunicado UA de la inversión el edificio EPS-IV detallando los 160 kWp y el 30% de ahorro, la página de la planta de tratamiento de aguas y la noticia del proyecto BIM de riego, así como las páginas de Ecocampus sobre biodiversidad y la app de “compartecoche UA”. En conjunto, el caso “EPS-IV + FV campus + agua regenerada + BIM de riego + movilidad compartida” muestra cómo pasamos de compromisos a métricas: kWp instalados, % de ahorro comprometido en pliegos, m³ de agua optimizados y desplazamientos descarbonizados, con trazabilidad MRR y evidencia pública.
Las infraestructuras ya no son solo estructuras físicas: mantenimiento predictivo, digital twins, infraestructura como servicio… ¿Cuál es su visión sobre esta transformación? ¿Qué proyectos le parecen referentes?
Además de mis responsabilidad actuales como vicerrector, como catedrático de estructuras que ha trabajado en estos temas -y con la experiencia de gestión de activos y obras desde la Universidad de Alicante- mi visión es doble: la capa “digital” (mantenimiento predictivo, gemelos digitales, sensórica) es una palanca potentísima para gestionar riesgo y prolongar vida útil, pero sin presupuesto estable de conservación y rutinas de inspección y decisión detrás, se queda en piloto. España arrastra un déficit inversor en conservación que el sector cifra en al menos 11.494 M€ solo en carreteras, y el propio MITMA ha tenido que recordar, vía Nota de Servicio 03/2023, que la prioridad deben ser actuaciones preventivas y sistemáticas en obras de paso (puentes) dentro de los contratos de conservación. Esto explica por qué aún vemos estructuras que pasan largos ciclos sin intervenciones estructurales relevantes: no por falta de tecnología, sino por falta de recursos y gobernanza para convertir datos en órdenes de trabajo y obras.
En la práctica, el “boom” del mantenimiento predictivo en la literatura técnica convive con una adopción todavía limitada en infraestructuras públicas: la Comisión Europea impulsa gemelos digitales a escala de red (p. ej., en energía) por su capacidad de análisis dinámico y mantenimiento predictivo, pero su traslación masiva a puentes, carreteras o presas exige estandarizar sensores, modelos y, sobre todo, responsables que miren, interpreten y actúen con SLA (Service Level Agreement) claros. Cuando esa gobernanza existe, los resultados son muy sólidos. Un referente europeo es el Consorzio FABRE en Italia: un programa estatal que combina inventariado avanzado, monitorización continua y modelos digitales en miles de puentes, viaductos y túneles, y que ya publica marcos de digital twin para seguimiento en tiempo real, detección de daño y priorización de intervenciones. No es un “demo”, es gestión a escala país, con academia, operadores (ANAS, concesionarias) y financiación dedicada, y está formando incluso posgrados específicos en seguridad de obras existentes.
En España hay casos representativos, aunque aún dispersos. Señalo dos: i) OPS y electrificación de muelles en puertos como Barcelona (primer ferri conectado en 2025 dentro del plan Nexigen), que es un ejemplo de gemelo operativo: sensórica, control y datos para reducir emisiones y costes en tiempo real; ii) monitorización estructural fotónica en puentes y obras singulares con empresas de base tecnológica como CalSens, que diseña e integra fibra óptica para medir deformaciones, vibraciones y temperatura 24/365 con gran estabilidad y sin recalibraciones frecuentes; la firma trabaja con Applus+ en puentes ferroviarios de la Comunitat Valenciana y, junto con la UPV, ha monitorizado la reconstrucción de un puente dañado por una DANA para tomar decisiones de obra y recepción con datos en tiempo real. Estos proyectos muestran la dirección correcta: sensorización robusta, modelos vivos y decisiones de mantenimiento apoyadas en evidencia.
¿Qué haría para que esta transformación cale de verdad? Tres movimientos muy concretos: 1) conservación primero: dotación plurianual y contratos de conservación que obliguen a inspecciones principales y especiales con metodologías MITMA, y que incluyan sensórica donde el riesgo lo justifique; 2) gemelo digital con “dueño”: cada activo con gemelo debe tener una unidad responsable (propietario/administración) que vigile dashboards, marque umbrales y convierta alertas en órdenes de trabajo con presupuesto, evitando que los sistemas queden “huérfanos” y los datos se pierdan con el tiempo; 3) estandarizar y escalar: guías tipo (sensorización, ciberseguridad OT, formatos de datos), contratos de servicio (IaaS/Monitoring-as-a-Service) con KPIs (key performance indicator) de disponibilidad y detección de daño, y priorización por criticidad estructural y importancia funcional (corredores, accesos, puentes singulares). Con esta secuencia -presupuesto y rutinas, responsables claros, y estándares- la tecnología deja de ser escaparate y se convierte en vida útil ganada, riesgo reducido y CAPEX (inversión en activos) evitado. Y desde la UA lo vemos cada día: BIM y BMS solo aportan si hay equipos técnicos que los usan para decidir, programar y ejecutar; de lo contrario, el gemelo es solo una maqueta bonita.
En un entorno de alta inversión pública y necesidad de eficiencia, ¿cómo se está calculando y midiendo el ROI en infraestructuras? ¿Podría compartir ejemplos reales o estimaciones? ¿Qué factores lo están condicionando más?
Hoy el retorno de una infraestructura no se mide solo por si “cuadra” el presupuesto de obra, sino por dos planos que conviven: el valor que aporta a la sociedad -menos tiempos de viaje, menos accidentes, menos emisiones y más actividad económica, todo traducido a euros para poder comparar proyectos- y la sostenibilidad para quien la gestiona, evaluando el coste total de su ciclo de vida (construcción, energía, operación y mantenimiento). En la práctica, esto se aterriza con ejemplos claros: en el Puerto de Barcelona, la conexión eléctrica a muelle (OPS) evita miles de toneladas de CO₂ al año, reduce ruido y hace predecible el coste energético; en la Universidad de Alicante, las ocho nuevas plantas solares y rehabilitaciones como la de EPS-IV -con ahorros energéticos iguales o superiores al 30% y unos 160 kWp en cubierta- recortan la factura y el riesgo de precio, con retornos que típicamente se recuperan en 6–9 años y, a partir de ahí, generan ahorro neto. Lo que más condiciona el ROI hoy es disponer de energía fiable y barata (mejor si es renovable y con autoconsumo/almacenamiento), que la infraestructura tenga demanda real y sostenida, que dure más y cueste poco mantenerla, y que los plazos y precios de obra no se disparen; además, las normas ambientales y de calidad del aire hacen que las inversiones “limpias” valgan más en términos de beneficios. Por método, antes de decidir se comparan alternativas con un análisis coste-beneficio social y con un cálculo del ciclo de vida; al contratar se fijan objetivos medibles (ahorros, emisiones evitadas, disponibilidad) y se vinculan pagos a resultados; y en operación se monitoriza con cuadros de mando para corregir desvíos. La idea final es simple: cuando se combinan energía segura y competitiva, uso real y gestión con datos, los proyectos -como el OPS en puertos o la solar y rehabilitación en la UA- devuelven valor tangible a la sociedad y ahorros sostenidos al gestor.
“La red eléctrica española está al límite: más demanda y menos potencia firme es una combinación muy peligrosa.”
A raíz de las últimas iniciativas de Bruselas (como el plan para conectar capitales europeas por alta velocidad), ¿qué papel debería jugar España en el nuevo mapa europeo? ¿Estamos preparados o en riesgo de quedar fuera?
En mi opinión España debe jugar un papel tractor en el nuevo mapa europeo de alta velocidad y está preparada para hacerlo, siempre que resuelva a tiempo algunos cuellos de botella de interoperabilidad y transfrontera. Por un lado, partimos de una ventaja objetiva: España tiene la red de alta velocidad más extensa de Europa -casi 4.000 km a finales de 2023, por delante de Francia, Alemania e Italia, según Eurostat y la propia Comisión Europea- y Adif-AV prevé alcanzar el umbral de 4.000 km gestionados en 2025. Eso nos da masa crítica operativa, de ingeniería y de mantenimiento que no existe en la mayoría de países de la UE.
Además, el contexto europeo nos favorece: la Comisión Europea ha lanzado en noviembre de 2025 un plan para acelerar una red paneuropea de alta velocidad con horizonte 2040 y objetivos concretos de tiempos entre capitales (p. ej., Lisboa–Madrid en aproximadamente 3 horas en 2034) y medidas sobre interoperabilidad, financiación y billete único. España puede y debe estar en el núcleo de ese despliegue, por posición geográfica (ejes Atlántico y Mediterráneo) y por madurez del mercado (liberalización con varios operadores).
Tenemos, además, capacidad empresarial exportable en toda la cadena: operadores (Renfe ya compite en Francia en corredores Lyon–Barcelona y Madrid–Marsella y prevé ampliar a París/Toulouse), fabricantes (Talgo/CAF con material de muy alta velocidad) y grandes constructoras con historial en proyectos internacionales y concesiones (como la línea internacional Figueres–Perpiñán y el túnel del Perthús, o líneas de alta velocidad en países de Oriente Medio). Esa experiencia nos permite liderar consorcios y “paquetes país” en nuevos tramos transfronterizos de la TEN-T.
¿Dónde están los riesgos de quedar fuera si no actuamos? En mi opinión hay tres, muy concretos. Primero, interoperabilidad técnica y operativa: hay que culminar el despliegue ERTMS (European Rail Traffic Management System ) y resolver el cambio de ancho allí donde aún limita la continuidad internacional, priorizando las conexiones estándar en los pasos con Francia y Portugal. Segundo, cuellos transfronterizos: asegurar capacidad y fiabilidad en el eje Barcelona–Perpiñán (Perthus) y acelerar la conexión de la Y Vasca hacia Francia (nodo Hendaya/Burdeos), porque son los dos “grifos” de la Península con Europa; el propio Ministerio y Adif han activado obras clave (como Gaintxurizketa) para enlazar la nueva red vasca con la frontera y habilitar incluso autopistas ferroviarias. Tercero, gobernanza y comercialización paneuropea: si no impulsamos ya el billete único y la coordinación de horarios/canales con Francia y Portugal (como plantea Bruselas para 2026), otros países marcarán las reglas de mercado.
Con todo, la respuesta es que sí estamos preparados para ser palanca europea -por red, industria y operadores-, pero conviene fijar un itinerario inmediato: 1) priorizar los tres corredores europeos con mayor retorno para España y la UE (Lisboa–Madrid–Barcelona/París; Bilbao/Donostia–Burdeos–París vía Y Vasca; y Valencia–Barcelona–Marsella/Lyon), con calendarios y financiación CEF asociados; 2) completar estándar de interoperabilidad (ERTMS, ancho estándar y procedimientos comunes) en los pasos con Francia y Portugal; 3) apoyar la expansión internacional de operadores españoles (slots, material interoperable, acuerdos de mantenimiento) y la fabricación nacional de trenes de muy alta velocidad; y 4) empujar desde España la venta integrada (datos abiertos, emisión de un solo billete y protección al pasajero en viajes multimodales) que Bruselas quiere legislar. Si España ancla esos cuatro frentes mientras mantiene su liderazgo en kilómetros y fiabilidad, jugará un rol central en el “mapa 2040” y no solo no quedará fuera, sino que exportará modelo.
Pensando en todos los modos -carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos, redes logísticas y digitales-, ¿qué ejes o áreas infraestructurales deberían ser prioritarios para mejorar la competitividad y cohesión territorial en España?
Por mi experiencia y mi entorno en la provincia de Alicante, priorizaría cuatro ejes para ganar competitividad y cohesión: primero, energía eléctrica barata, segura y sostenible. La industria solo escalará si dispone de potencia firme y redes con capacidad para nueva demanda (centros de datos, electrificación térmica y movilidad); eso implica acelerar refuerzos de transporte y distribución, desplegar almacenamiento a gran escala, servicios de inercia y una revisión operativa que acompañe el fuerte peso renovable que fija el PNIEC (hasta aprox. 81% de generación renovable y 22–23 GW de almacenamiento en 2030), y atender la advertencia del Consejo de Ingenieros Industriales sobre los riesgos de retirar potencia gestionable sin alternativas equivalentes. Todo esto es inseparable del coste: aunque los precios eléctricos europeos han moderado respecto a 2022, su volatilidad impacta el Índice de Precios Industriales en España cuando repuntan, de modo que la seguridad de suministro y el mallado de red son ya política industrial, no solo energética. Reforzar interconexiones con Francia y la capacidad de acceso y conexión en distribución (hoy con conflictos y denegaciones documentadas para nuevas cargas y almacenamiento) es crítico para que el precio medio y, sobre todo, el coste esperado de la energía sean competitivos a 5–10 años.
Segundo, rebajar el coste logístico por ferrocarril y por mar. España parte de puertos muy eficientes (557,8 Mt en 2024) pero la cuota ferroviaria de mercancías está en mínimo histórico (≈3,3% en 2024), lo que encarece la cadena puerta-a-puerta; la prioridad debe ser completar apartaderos útiles de 750 m, accesos ferroportuarios y terminales intermodales, y acelerar autopistas ferroviarias y gestión de capacidad, tal y como recoge la iniciativa “Mercancías 30” del Ministerio de Transportes y las licitaciones y adjudicaciones recientes de Adif. En paralelo, electrificar muelles (OPS – Operación a Barco Conectado/On-shore Power Supply) en grandes puertos -Barcelona ya conecta ferris y Valencia tiene proyectos en marcha- reduce emisiones y costes operativos en escala, y hace más atractivas las escalas para tráficos de contenedor y ro-ro. Con estas dos palancas (tren competitivo + OPS) el coste logístico unitario puede caer de forma sostenida, especialmente en corredores Mediterráneo y Atlántico.
Tercero, redes digitales de muy alta capacidad donde más estacionalidad hay. En destinos turísticos con picos de población -Costa Blanca y Levante-, asegurar fibra gigabit y 5G SA robusto no es solo servicio al ciudadano: es resiliencia para teletrabajo, comercio, salud digital y operación turística de alta calidad. España ya supera el 90–94% de cobertura gigabit y el 92–96% de 5G en población, con fuerte avance rural; el esfuerzo siguiente es garantizar calidad de servicio en temporada alta (backhaul, slicing para servicios críticos, refuerzos 700/3,5 GHz) y redundancia energética en nodos, para evitar congestiones y caídas que dañan reputación y gasto turístico.
Cuarto, agua segura para el Levante, como política nacional de competitividad. La combinación de desalación y reutilización, junto con infraestructuras de transporte y gestión inteligente, debe dar estabilidad a usos urbanos y productivos; el PERTE de digitalización del ciclo del agua ya financia sectorización, telelectura y reducción de pérdidas, mientras la CH Segura asigna cupos de agua desalada para aliviar acuíferos y dar garantía a regadíos. A medio plazo, un “banco público del agua” (centro de intercambio regulado de derechos temporales/permanentes) permitiría reasignar recursos entre territorios y sectores bajo criterios de eficiencia y caudales ambientales, algo previsto en la legislación española y debatido por la academia y ONG, y que otros países han aplicado con gobernanza robusta. Con una demanda turística e industrial que trasciende lo local, estabilizar el binomio disponibilidad-precio del agua en el Levante tiene retornos fiscales y de empleo nacionales.
En síntesis, los ejes prioritarios son: i) red eléctrica y almacenamiento para energía renovable barata y segura (más capacidad de conexión y menos riesgo de corte); ii) ferrocarril de mercancías y puertos electrificados para bajar el coste logístico y ganar cuota al camión en los grandes corredores; iii) conectividad gigabit/5G de alta disponibilidad en áreas turísticas estacionales; y iv) seguridad hídrica del Levante con desalación, reutilización, redes y un banco público del agua que reasigne donde el valor añadido es mayor. Con estos cuatro pilares, España reduce la factura energética y logística, mejora su resiliencia y refuerza la cohesión territorial; desde la Universidad de Alicante lo vemos cada día: cuando fallan energía, datos o agua, se paran proyectos, inversión y empleo; cuando son estables y competitivos, florece todo lo demás.
El aumento de costes de materiales, la tramitación lenta o la falta de personal cualificado afectan a las infraestructuras. ¿Qué medidas urgentes propondría para desbloquear estos frenos?
Con mi actual experiencia como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Alicante con competencias también en Contratación, lo urgente para desatascar obras afectadas por encarecimiento de materiales, tramitación lenta y escasez de personal -y, además, por la incertidumbre regulatoria en costes laborales (subidas del SMI ya vigentes y el proceso de reducción de la jornada a 37,5 horas)- pasa por actuar en tres frentes: en los contratos, en la gestión y en el talento. Primero, blindar económicamente los contratos de medio y largo plazo: generalizar la revisión periódica y predeterminada de precios (arts. 103–105 LCSP) con fórmulas polinómicas que incluyan mano de obra (para absorber impactos del SMI vigente/previsto) y materiales críticos; activar en lo que proceda la revisión excepcional de precios por tensiones extraordinarias de mercados (RDL 3/2022) y eliminar en pliegos techos innecesarios que dejan costes sin cubrir; utilizar mecanismos de reparto de riesgo como contratos objetivo con GMP (precio máximo garantizado) u ofertas con bandas de ajuste automáticas para acero, hormigón, energía y jornales, y prever cláusulas de reequilibrio por cambios normativos laborales (p. ej., entrada en vigor de 37,5 h semanales si prospera la ley). Todo esto reduce litigios, evita desiertas y da certidumbre de caja a las empresas.
Segundo, acortar drásticamente tiempos de tramitación: para suministros y servicios repetitivos (mantenimiento, MEP, sensores, mobiliario científico) desplegar Sistemas Dinámicos de Adquisición y Acuerdos Marco amparados por el RDL 36/2020, con pliegos tipo y especificaciones cerradas; en obra, paquetizar por lotes funcionales y usar abierto simplificado cuando encaje, con calendarios de licitación preanunciados y mesas técnicas con agenda fija; estandarizar pliegos NextGen con check-lists de elegibilidad, evidencias y KPIs de ahorro y circularidad ya embebidos para evitar ida-y-vuelta documental. Estas prácticas están pensadas para el terreno -universidades, ayuntamientos, entes ejecutores- y son las que más recortan meses reales de expediente.
Tercero, atacar la restricción de personal cualificado con medidas de oferta y de productividad: rampas exprés de FP dual y certificados de profesionalidad orientados a oficios críticos (instaladores eléctricos, frigoristas, soldadores, oficialías de obra civil) coordinadas con patronales; cláusulas de formación obligatoria on-the-job financiables en la propia obra; y mejora de productividad vía BIM obligatorio en fase de proyecto y obra, planificación con prefabricación y logística “just-in-time”. El diagnóstico es claro: las vacantes en construcción se han cuadriplicado desde 2016 y la falta de mano de obra es ya el principal limitante de actividad; el propio sector (CNC, SEOPAN) viene advirtiéndolo, y la prensa económica lo refleja en licitaciones tensionadas y proyectos ralentizados.
En síntesis: cláusulas de revisión de precios completas (incluida mano de obra) y, cuando toque, revisión excepcional; compra pública profesionalizada (SDA, acuerdos marco, pliegos tipo) al amparo del RDL 36/2020 para ganar meses; y shock de cualificación y productividad (FP dual + BIM/prefabricación). Son palancas aplicables ya y compatibles con los fondos europeos; además, dan cobertura a la volatilidad de insumos y a la incertidumbre salarial y de jornada, que, si no se internaliza contractual y presupuestariamente, convierte cualquier obra plurianual en una apuesta de alto riesgo y frena la competencia.
Si pudiera proponer tres decisiones inmediatas que mejoren las infraestructuras españolas a corto y medio plazo, ¿cuáles serían y por qué?
Primera decisión: Energía barata, segura y sostenible como política industrial inmediata. Plan de choque para reforzar redes de transporte y, sobre todo, distribución; despliegue acelerado de almacenamiento (bombeo y BESS); construcción y/o repotenciación de centrales gestionables que aporten firmeza y precio estable -bombeo hidroeléctrico aprovechando embalses existentes, termosolar con almacenamiento térmico, ciclos combinados “H₂-ready” y cogeneración eficiente ligada a polos industriales-, además de interconexiones y un mercado de capacidad plenamente operativo. Con ello bajamos el coste esperado de la electricidad, reducimos volatilidad y damos acceso real a nueva demanda (industria, centros de datos, movilidad), condición necesaria para invertir y crecer.
Segunda decisión: Protección climática y seguridad hídrica como red de seguridad del país. Programa nacional de resiliencia frente a inundaciones y DANAs con laminación en cuencas, encauzamientos verdes, drenaje urbano sostenible, modernización de presas y sistemas de alerta/operación; defensa y adaptación del litoral donde proceda. En paralelo, garantizar agua potable y de riego barata y distribuida combinando desalación modular alimentada con renovables (PPA específicos), reutilización avanzada, reducción de pérdidas (sectorización, telelectura y control de presión) e interconexiones hidráulicas que aporten flexibilidad territorial. Para asignar el recurso con eficiencia y equidad, crear un “banco público del agua”: un mercado regulado de intercambios temporales/permanentes con trazabilidad, precios transparentes y reglas de caudales ambientales, respaldado por las infraestructuras de transporte y control necesarias. Así, la riqueza que genera el Levante y otras zonas con alta productividad hídrica se sostiene en el tiempo y se redistribuye al conjunto del país a través de inversiones y retornos fiscales.
Tercera decisión: coste logístico mínimo y capacidad de ejecución: tren, puertos y nueva Ley de Contratos. Completar apartaderos de 750 m, accesos ferroportuarios y terminales intermodales en los corredores Mediterráneo y Atlántico; desplegar autopistas ferroviarias y electrificación de muelles (OPS) en los grandes puertos para trasladar carga del camión al tren y del fuel al enchufe, abaratando de forma sostenida el coste por tonelada y mejorando la huella de nuestras exportaciones. En paralelo, un “shock” de ejecución y conservación: actualizar la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar procedimientos (pliegos tipo obligatorios, ampliación del abierto simplificado, digitalización integral y calendarios previsibles), fomentar la participación de pymes y generalizar Sistemas Dinámicos de Adquisición y Acuerdos Marco, con revisión de precios que incluya mano de obra y cláusulas de reparto de riesgos; dotación plurianual de mantenimiento con KPIs de estado y disponibilidad y gemelos digitales con responsable claro para convertir datos en órdenes de trabajo.
“España tiene puertos de primer nivel, pero solo un 3,3% del transporte de mercancías va por ferrocarril.”
Otros artículos publicados en Construnews