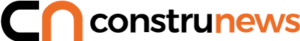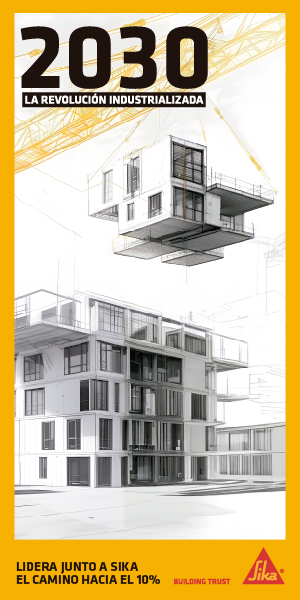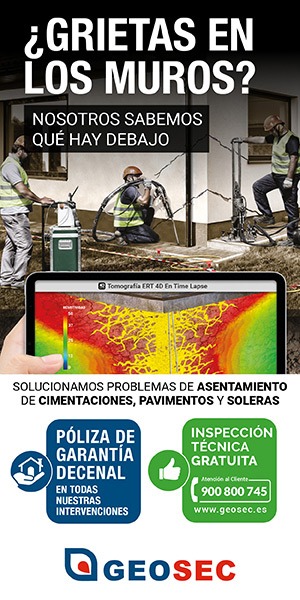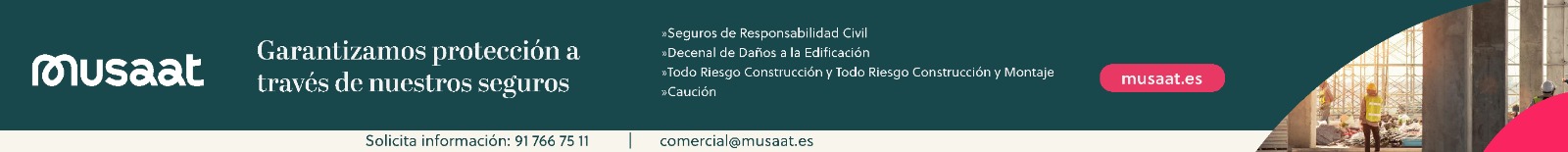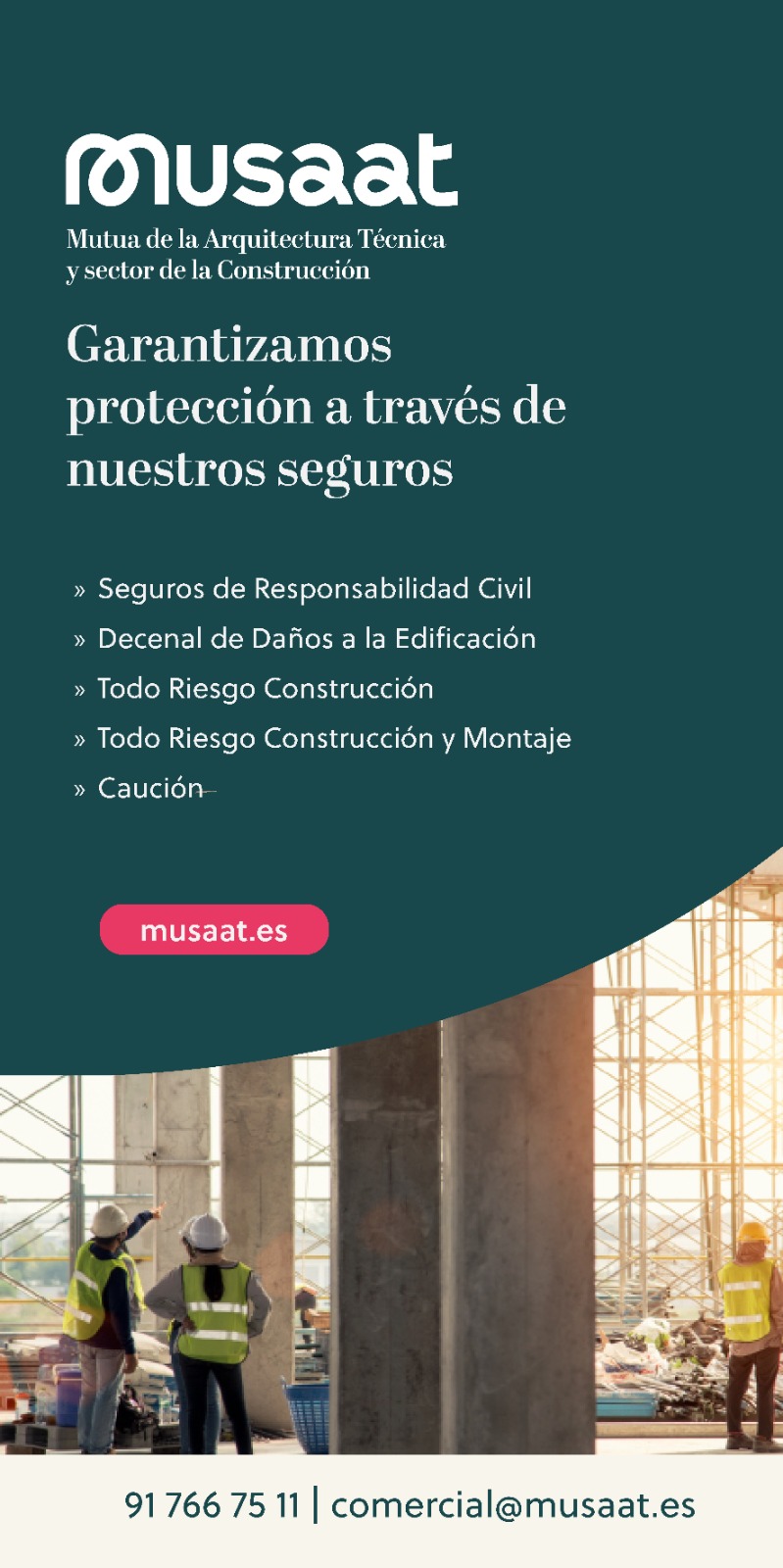Este artículo editado por Javier García-Germán y Alejandro Valdivieso, y los coeditores invitados: Silvia Benedito y Eduardo Prieto, se publicó previamente en el número 387 de la revista Arquitectura del COAM, dedicado al Territorio. Construnews agradece al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM, la posibilidad de reproducirlo.
Entre el año 2000 y 2019, antes de la crisis por la pandemia, la Comunidad de Madrid experimentó un crecimiento del PIB real del 36%1. La región pasó de ser la undécima a la quinta economía regional — en cifras absolutas—(2) de la Unión Europea, según datos de Eurostat. Significativamente, su territorio experimentó una transformación similar en términos espaciales: entre 2000 y 2020 la superficie antropizada de la región aumentó un tercio. Tomando como referencia el año 1990 este indicador se eleva al 95%. Es decir, en las últimas tres décadas la región ha duplicado su superficie antropizada (3). Buena parte de este crecimiento se ha concentrado en las periferias del área metropolitana, alimentado por la expansión de las infraestructuras de transporte, tanto público como privado.
Entre finales de la década de 1990 y finales de la década de 2010, por ejemplo, Metro aumentó más de un 60% la longitud de su red por el despliegue fuera del municipio de Madrid y se construyeron cerca de 600 km. de carreteras de alta capacidad, un despliegue que colocó el área metropolitana a la cabeza de Europa en ratio de kilómetros de autovía por millón de habitantes (4). Los patrones de movilidad se vieron profundamente alterados. Entre 1996 y 2018 el número total de viajes diarios a nivel regional aumentó un 51%, mientras que el número de trayectos en vehículo privado lo hizo un 108% (5). Entre 1997 y 2021 —periodo en que el crecimiento de población rondó el 30%—, el parque de vehículos de la región se incrementé un 85% (6). Esta explosión del sistema urbano madrileño se produce en un periodo en el que el sector primario y la manufactura —esferas de actividad que, a priori, presentan mayor demanda de suelo— se han contraído. En otras palabras, bajo el modelo actual expandir la economía regional en torno a un tercio de su tamaño ha requerido una extensión como mínimo equivalente de su soporte material y un incremento muy superior de la movilidad ligada al mismo, incluso en un contexto que ve reducirse las actividades económicas con mayor consumo potencial de suelo. La región madrileña parece abonada a una lógica que persigue la producción de territorio como fin en si mismo: una dinámica que lee el territorio como mercancía o soporte para la expansión económica, no como un recurso con un valor de uso crucial pero frágil y limitado.
El impacto de estos procesos en términos ambientales es difícil de ponderar. Recordemos, en este sentido, que ya en el año 2000 la Comunidad de Madrid era uno de los territorios con mayor huella ecológica de España, la región con menor biocapacidad por habitante y mayor déficit ecológico, variables que sin duda han empeorado en las últimas décadas (7). Nuestro metabolismo es profundamente dependiente de otros territorios. Sólo un 4% de los alimentos comercializados en Mercamadrid se producen en la comunidad y nuestra condición de sumidero energético —el balance negativo entre generación y consumo— sigue empeorando (8). La trayectoria no es más satisfactoria en términos de justicia social. Lejos de contribuir a fomentar una mayor equidad y cohesión, el crecimiento de estas décadas ha hecho de Madrid la región más desigual de España: el 20% más pobre de la población posee el 7% de la renta, mientras que el 20% más rico concentra más del 50% de la renta y el 1% más rico concentra el 15,4%; la media española de estos dos últimos indicadores es del 44,7%y el 109% respectivamente (9). En resumen, parece fundado concluir que el modelo de desarrollo territorial de la región se ha alejado en este periodo de cualquier criterio de equilibrio, eficiencia o sostenibilidad, incluso desde una racionalidad que priorice el crecimiento económico por encima de aspectos sociales o ambientales. Esto se debe, entre otros motivos, a que Madrid carece de un plan capaz de armonizar los beneficios y externalidades negativas de su estrategia expansiva.
Como hemos comentado, buena parte del crecimiento de la región en las últimas décadas se ha apoyado en una explotación intensiva del territorio como activo económico. La mayor parte del incremento del PIB antes mencionado se concentré en la etapa de la burbuja inmobiliaria; entre la crisis de 2008 y 2019, antes de la pandemia, el PIB real creció poco más de un 6%. El fenómeno no es específico al a región, pero ésta constituye un ejemplo claro de la consolidación de una nueva imaginación espacial durante la primera década de siglo en buena parte de España: un consenso amplio que concebía la urbanización no como oportunidad para construir entornos más habitables sino como motor de crecimiento económico. Puede que la “exuberancia irracional” de |a burbuja inmobiliaria esté ya lejos en términos de volumen de viviendas construidas y kilómetros asfaltados, pero esta concepción del territorio sigue en buena medida vigente. No se trata de algo nuevo o exclusivo a nuestro contexto. Entre las décadas de 1970 y 1980 los sociólogos Harvey Molotch y John Logan describieron el auge de las grandes áreas metropolitanas y sus políticas urbanísticas como “máquinas de crecimiento’; un emergente campo de maniobras para coaliciones desarrollistas que priorizaban la promoción de la actividad económica sobre parámetros como la cohesión social, la protección del medio ambiente o la implementación de agendas más democráticas (10). Durante la década de 1990, numerosos estudios examinaron los orígenes y lógica de esta nueva economía política urbana. Enfrentadas a un contexto de reestructuración económica, austeridad presupuestaria y reorganización del Estado y las estrategias de gobernanza tras la crisis de la década de 1970, las principales ciudades-región de Occidente se lanzaron a competir entre sí para captar inversiones y generar empleo. Esta reorientación de las estrategias tuvo un impacto muy importante en las políticas espaciales. En un contexto de creciente volatilidad y movilidad de capitales a nivel global, se hizo imperativo transformar los marcos regulatorios y reimaginar el territorio como activo para promover un entorno business-friendly. Los partidarios de este nuevo enfoque hablaban de “flexibilidad» y “resiliencia”; sus detractores, de “oportunismo” e “improvisación’ Los marcos de planificación espacial heredados de la etapa fordista —con su visión comprehensiva, su énfasis en medidas redistributivas, su compleja articulación normativa y el protagonismo de la iniciativa estatal— fueron puestos en tela de juicio. En los campos del urbanismo y la arquitectura este dilema se vivió a través del conocido debate “plan vs.Proyecto’ Esta “falsa alternativa” —en palabras de Giuseppe Campos Venuti (11)— fue resuelta en algunos contextos a través del paradigma emergente de la “planificación estratégica’; un enfoque lábil que ha sido empleado para referirse tanto a conjuntos de proyectos dispares y escasamente coordinados, como a programas más robustos pero orientados a absorber cambios de coyuntura inesperados. Pero incluso en el mejor de los casos esta nueva agenda ha venido acompañada de un abandono y desmantelamiento paulatino de los marcos de planificación habituales en etapas previas y su énfasis en la construcción de territorios más equilibrados e integrados (12).
En la región madrileña esta agenda de “desregulacion” urbanística ha avanzado en diversos frentes. En primer lugar, como se ha indicado en incontables ocasiones, la comunidad autónoma sigue careciendo de un marco de planeamiento territorial capaz de armonizar el desarrollo de la región en sus distintas dimensiones. Intentos previos de implantar este tipo de marco holístico como el Plan del Área Metropolitana de 1963, las Directrices de Ordenación Territorial de 1985 o el Plan Regional de Estrategia Territorial de 1996 se implementaron muy parcialmente o no llegaron a aprobarse. El planeamiento a escala municipal se ha desplegado durante estas décadas al albur de coyunturas económicas y agendas políticas cortoplacistas, bajo el liderazgo del sector privado, sin una visión de conjunto más allá de proyectos supramunicipales específicos o las diversas estrategias y medidas sectoriales, dando pie a desequilibrios importantes en la distribución de recursos y servicios en distintas &reas de la región. Esta carencia ha propiciado que. En resumen, parece fundado concluir que el modelo de desarrollo territorial de la región se ha alejado en este periodo de cualquier criterio de equilibrio, eficiencia o sostenibilidad, incluso desde una racionalidad que priorice el crecimiento económico por encima de aspectos sociales o ambientales. Esto se debe, entre otros motivos, a que Madrid carece de un plan capaz de armonizar los beneficios y externalidades negativas de su estrategia expansiva. los municipios se lancen a competir entre si para captar iniciativas de desarrollo urbanístico, haciendo concesiones especialmente generosas para los inversores cuando se trataba de intentar atraer capital internacional para megaproyectos singulares. La estrategia parece haber dado frutos: según datos de la propia CAM, la región absorbe la mitad de la inversión extranjera que llega a España (13). Pero como hemos visto el precio a pagar en términos de equilibrio territorial por la cesión de la iniciativa urbanizadora al sector privado puede ser demasiado alto.

FIG O1. Cañada Real Galiana a su paso por nuevos desarrollos de vivienda en Rivas-Vaciamadrid y la Autovía M-50 [Google Earth (Maxar Technologies)]
En segundo lugar, durante este periodo se ha implementado un marco normativo extremadamente laxo con las estrategias a nivel municipal. El siglo XXI se inauguré en la región con la aprobación de la Ley de Suelo de 2001, norma que, trasladando la filosofía de la ley estatal de 1998, asignaba al suelo urbanizable una condición residual: todo el suelo que no tuviera ya la condición de urbano o no estuviera sometido a un régimen de especial protección por sus valores singulares se incorporaba a las previsiones de expansión de los nuevos planes. Este marco inicial se ha visto modificado en numerosas ocasiones por leyes de acompañamiento de los presupuestos anuales, leyes de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica, la denominada `ley ómnibus’, etc., que han desmantelados paulatinamente aspectos cruciales de lo que era un marco de por si permisivo, facilitando, entre otros, los cambios de ordenación del suelo, el uso de suelo dotacional para fines lucrativos o la eliminación del proceso de evaluación ambiental en ciertos instrumentos. Por si esto fuera insuficiente, hay que tener en cuenta que más de dos décadas después de su aprobación la mayoría de los municipios no ha adaptado aún su planeamiento a la Ley 9/2001, lo que impide limitar la proliferación de actividades económicas en suelos no urbanizables, contribuyendo al deterioro del medio no construido. En los últimos años se han sucedido diversos intentos de poner en marcha una nueva ley del suelo, en principio orientada a profundizar esta tendencia con un marco aún más liberalizador que el actual.

FIG 02. Vista desde lo alto del polígono Cobo Calleja
Más allá del marco normativo, debemos valorar también la forma que ha adoptado el modelo territorial durante estas décadas. Como hemos indicado, el crecimiento ha sido especialmente notable en espacios periféricos —sobre todo durante la burbuja inmobiliaria— alimentando un modelo disperso con altos consumos de suelo por la proliferación de desarrollos urbanísticos de baja densidad y el despliegue de una red infraestructuras hipertrofiada. Durante el periodo 1997-2007 la primera corona metropolitana absorbió más de un tercio de las licencias de vivienda concedidas en la CAM, mientras que la segunda corona concentró cerca de una cuarta parte (el propio municipio de Madrid absorbió poco más del 30% de las licencias) (14). En términos de población, esto supuso que, entre 1996 y 2011, la primera corona metropolitana experimenté un incremento de habitantes de más de un 30%, aumento que se elevé a un 87% en la segunda corona y a más de un 100% en el sistema de enclaves suburbanos más alejados de la capital. Buena parte de esa expansión metropolitana y suburbana se ha producido con patrones de uso monofuncionales, con importantes déficits en el tejido de actividades económicas. Los empleos han seguido concentrándose en el núcleo interior del área metropolitana, favoreciendo un régimen de movilidad profundamente ineficiente y apoyado en el vehículo privado.
Este patrón de desarrollo presenta numerosas externalidades negativas, pero |a estrategia futura para la región parece irremediablemente ligada a un modelo elemental de crecimiento puramente cuantitativo, apoyado en una ampliación incesante de su soporte urbanizado. Las últimas noticias sobre una futura reforma o nueva ley de suelo anuncian una profundización de la senda de desregulación urbanística ya mencionada para reactivar un ciclo inmobiliario expansivo, con especial énfasis en la producción de vivienda. Esta agenda conecta con las previsiones de crecimiento demográfico manejadas por diversas agencias, no Sólo regionales. De acuerdo con Eurostat, la comunidad autónoma superara los 8 millones de habitantes en algún momento entre 2040 y 2045; la última proyección de población del INE apunta a que esa cifra podría alcanzarse ya en el año 2040; en declaraciones recientes los responsables autonómicos adelantan ese momento al año 2037. Pero estas proyecciones, elaboradas con mecanismos tradicionales basados en indicadores económicos y prolongando patrones de crecimiento recientes, ignoran las limitaciones del modelo que arrastramos y su probable agotamiento, como mínimo, por factores biofísicos y ambientales.
Pensemos, por ejemplo, que el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha previsto incrementos de temperatura media de hasta 2°C en nuestra región para el año 2040, o hasta casi 6°C en el horizonte más lejano de 2080-2100 (15), En Paris, por ejemplo, las autoridades han puesto ya en marcha planes de emergencia y simulacros preparando la infraestructura urbana para funcionar bajo olas de calor de 50°C a principios de la próxima década16. ¿Estamos preparados para este tipo de retos? ¿Pueden nuestras previsiones de crecimiento ignorar dichos conflictos y su inevitable impacto en la habitabilidad y atractivo de nuestras ciudades como lugares de residencia o destinos turísticos? Consideremos también la dependencia energética de nuestro modelo territorial. Numerosos estudios —incluyendo estimaciones de empresas energéticas— advierten que ya hemos superado el pico de los petróleos convencionales y que en las próximas dos o tres décadas se alcanzará el pico del conjunto de energías fósiles. La complejidad de la transición a fuentes renovables es cada vez más obvia. No se trata sólo de la dimensión formidable de las transformaciones necesarias o la lentitud para activarlas desde instituciones y mercados. Los limites en las reservas de materiales imprescindibles para el despliegue de esta infraestructura a escala global podrían comprometer esa agenda mucho antes de 205017, A esto debemos añadir la fuerte demanda espacial asociada a la implantación masiva de dicha infraestructura, aspecto que empieza ya a plantearse como un nuevo eje de conflicto y competencia por el territorio con otros usos productivos o la salvaguarda del medio. ¿Qué impacto tendrán estos obstáculos en la evolución de nuestra economía o nuestros patrones de movilidad? ¿Cómo afectaran a distintos grupos de población y espacios de la comunidad? ¿Podemos seguir manejando estrategias de crecimiento basadas en un modelo espacial expansivo a la luz de estas señales de alerta?

FIG 03 Vista hacia el norte desde lo alto del polígono Cobo Calleja (Fuenlabrada) [Luis Asin].
Un proyecto orientado a garantizar un futuro próspero para nuestra región debe considerar seriamente este tipo de indicadores, introducir criterios de prudencia que nos permitan anticipar y corregir la vulnerabilidad de nuestro actual modelo territorial. La planificación regional es el marco natural para articular una estrategia de este tipo. Aunque la actividad en esta escala de regulación ha perdido protagonismo en las últimas décadas a nivel internacional, numerosos países —en particular en la UE— siguen presentando marcos robustos de políticas en esta esfera. En Dinamarca, por ejemplo, los gobiernos regionales están obligados a mantener y revisar sus planes territoriales cada cuatro años; la estrategia para el Gran Copenhague ha reconsiderado sus previsiones de crecimiento de forma creíble para asegurar una descarbonización efectiva para finales de la presente década. En Italia podríamos mencionar las iniciativas de planificación paisajística en torno a los principios de la Societa dei Territorialisti y el trabajo de Alberto Magnaghi, como las desarrolladas por las regiones de Puglia y Toscana. En los Estados Unidos, estados como Maine, Massachusetts, Oregón o Washington manejan esquemas similares —aunque menos ambiciosos— de vinculación de retos ambientales y herramientas de planificación. A escala local existen múltiples casos de iniciativas ambiciosas para acelerar la respuesta a la crisis climática o paliar las desigualdades sociales. El programa para la creación de distritos libres de combustibles fósiles de Gotemburgo, el proyecto Vilawatt en Viladecans, o el plan de adaptación al cambio climático de Bolonia son buenos ejemplos. Los esfuerzos de Lisboa o Turín por avanzar esquemas de cogobiemo, gestión de base e innovación social en barrios de rentas bajas, los programas del ayuntamiento de Nueva York para la renovación de parques en áreas vulnerables con criterios de equidad social, o las medidas para integrar y revitalizar áreas segregadas por motivos raciales en Tulsa (Oklahoma), son ejemplos recientes de planes con una fuerte componente de justicia social. Con todo, a pesar de su potencial, estas experiencias siguen operando en su mayoría dentro de una Iógica que identifica la urbanización con un proceso de crecimiento y expansión del medio construido. Para adaptar nuestros patrones de asentamiento, trabajo y movilidad a los desafíos del mañana será inevitable cuestionar los principios que han regido la producción del espacio durante décadas. Esto nos obligara también a reimaginar las herramientas que la gobiernan. Como disciplinas orientadas a ofrecer soluciones espaciales a los retos de la sociedad, la arquitectura y el urbanismo, en colaboración con otros saberes y la propia ciudadanía, están llamadas a explorar formas alternativas para ese mundo poscrecimiento.
Otros artículos de la revista COAM publicados en Construnews…Senza un perchéi (Cinco paradojas climáticas)
1. Banco de España, “Base de datos macroecoeconómicos, 1954-2019″, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2020.
2. Si consideramos el PIB per cápita, Ia región se situaba en el puesto 61 en 2021, Fuente: Burostat, Regional gross domestic product (PPS per inhabitant) by NUTS 2regions.
3. Córdoba, Rafael y Morillo, Daniel, “Marco territorial de la producción de espacio en la región funcional de Madrid”, Ciudades n. 23 2020), págs. 71-93
4. Ecologistas en Acción, “Saturación de autovías en la Comunidad de Madrid”, 2007, en línea: https:/www.ecologistasenaccion.org/9698/saturacion-dea-utovias-en-la-comunidad-de-madrid/; Valenzuela Rubio, Manuel, “Madrid, 1997-2017: ‘una metrópoli real sin planeamiento territorial ni cultura metropolitana’’, Boletín de la Real Sociedad Geográfica n. 153 (2018), págs. 263-336.
5. Consorcio de Transportes de Madrid, “Encuesta de movilidad», Consorcio de Transportes de Madrid, Madrid, 2018.
6. Dirección General de Tráfico, Parque nacional de vehículos por comunidad autónoma, Ministerio del Interior, Madrid, 2023.
7. Gullón, Natalia (coord.), Análisis de la huella ecológica de España, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2007.
8. Morán, Nerea y Simón, Marian (coord.), Estrategia de alimentación saludable sostenible, 2018-2020, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2018.
9. Melis, Francisco, “Madrid, la Comunidad con mayor desigualdad”, elDiario.es,16 de julio de 2022. En línea: https:/wwweldiario.es/economía/madrid-comunidad-mayor-desigualdad_129_9174325.html
10. Logan, John R. y Molotch, Harvey L., Urban Fortunes: The Political Economy of Place, University of California Press, Berkeley, 1987.
11. Campos Venuti, Giuseppe, “Plan o proyecto: una falsa alternativa’, Ciudad y Territorio n. 59-60 (1984), págs. 55-60.
12. Para el caso español, ver González-García, Isabel y Ezquiaga-Domínguez, José María (coord.), monográfico “El planeamiento urbano en España: crisis y desafíos de Futuro”, Ciudad y Territorio n. 55, 2023.
33. Comunidad de Madrid, “Presentación de inversores”, 2023, en línea: https://comunidad.madrid/sites/default/file/img/profesiones/30.06.23_presentacion_inversores.pdf
14. De Santiago, Enrique, “Explosión urbana, infraestructuras, urbanismo neodesarrollista”, en AA. VV., Madrid, materia de debate. Vol. 3, Espacio o mercancía, Club de Debates Urbanos, Madrid, 2023, págs. 31-88.
15. IPCC, “Summary for Policymakers”, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
16. France24 (2023) “Paris bajo 50°C”, 20 de octubre, en línea: https://www.france24 com/es/video/20231020-C3% /ADs-bajo-50%C2%B02c-la-ciudad-simula-escenarios-antes-de-las-olas-de-calor-extremas.
17. Moreau, Vincent; Dos Reis, Piero Carlo y Vuille, François, “Enough metals? Resource constraints to supply a fully renewable energy system”, Resources 8(1) (2019); Valero, Antonio; Valera, Alicia y Calvo, Guiomar, Thanatia: límites materiales de la transición energética, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2021.