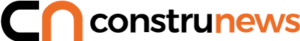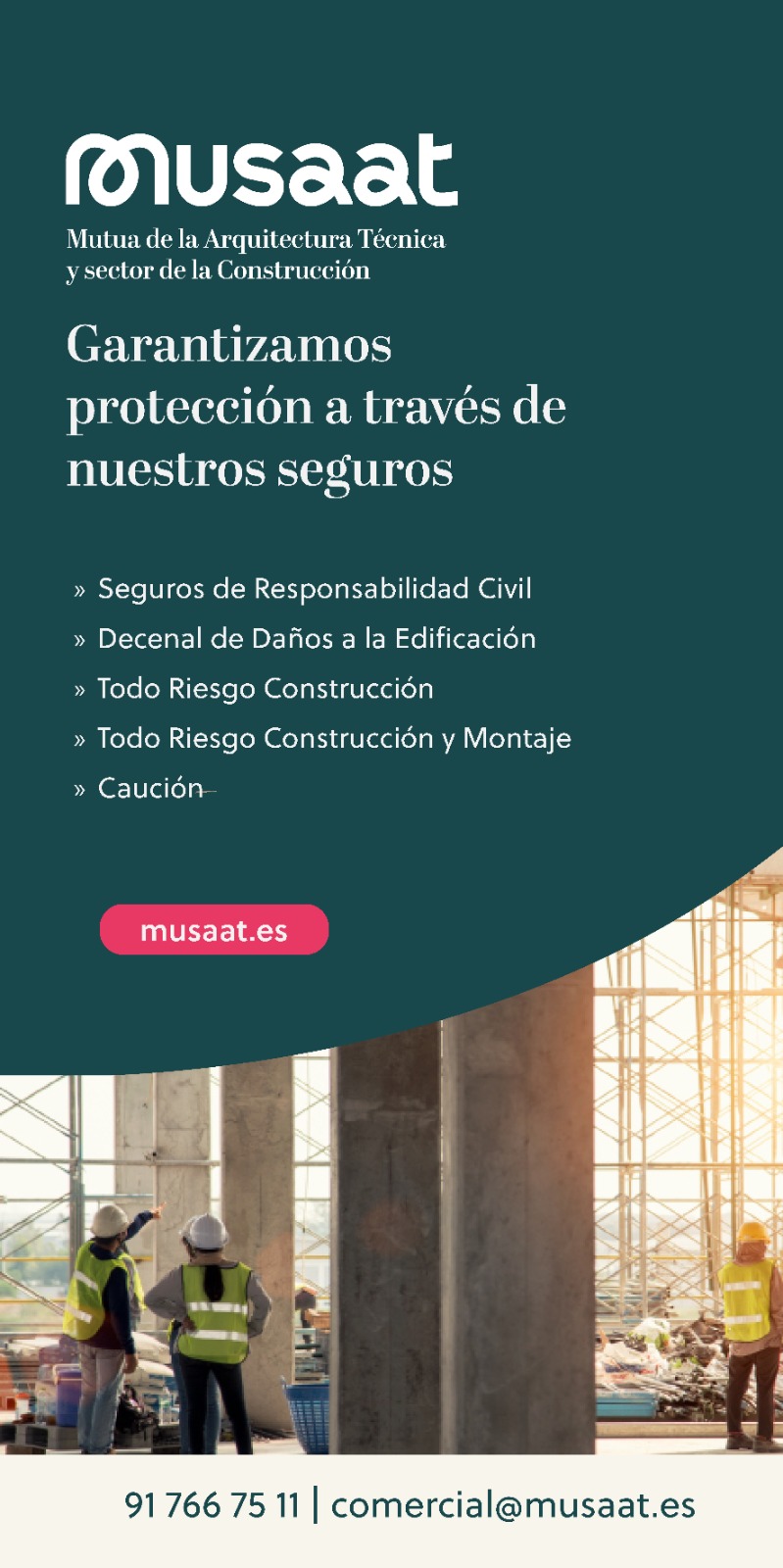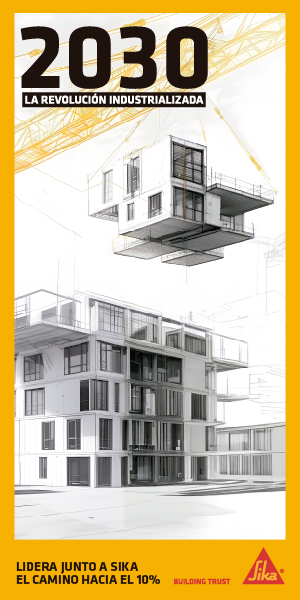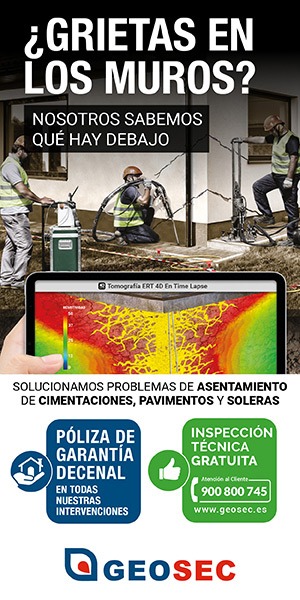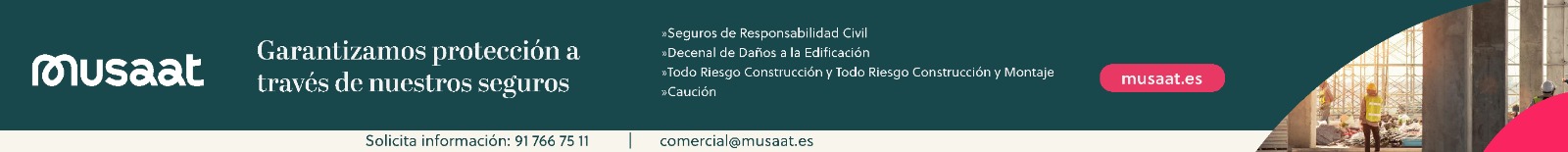Contenidos

Por Josep R. Fontana Dr. arquitecto, fotografías de Mercè Rius
introducción
A finales de los ochenta, Federico Correa fue entrevistado en una revista y le preguntaron quién defendía la arquitectura[1]. Con compostura de gentleman, Correa respondió que la democracia defendía la buena arquitectura. No era una mala frase para terminar aquel artículo, y podría servir para empezar éste.
Las virtudes que se le atribuían a la democracia en la España preolímpica tienen poco que ver con las que se perciben hoy en día tras el cambio de inquilino de la Casa Blanca. En el supuesto que se descubriese petróleo en el subsuelo de Fallingwater, las posibilidades de que el proyecto de Wright sobreviviese a la doctrina del “drill, baby, drill” son más bien escasas. La arquitectura haría bien en buscarse un defensor suplente.
Por supuesto, la arquitectura tiene de su parte a los arquitectos. Faltaría más. Pero aún sería mejor si tuviese de su parte a los clientes de los arquitectos. No creo que exagere si digo que el cliente tipo percibe al arquitecto como un mal necesario, una figura a la que no le queda más remedio que tolerar, sea porque la impone la ley o por una vaga esperanza de que pondrá algo de su parte para que el proyecto no fracase. La realidad es la que es, pero no por ello vamos a dejar de fantasear con la idea de que los arquitectos fuesen contratados con menos resignación y con más convicción.
La historia de la casa Curutchet de Le Corbusier suele presentarse como un ejemplo donde el cliente acude al arquitecto con una (sobre) dosis de genuina convicción. La versión simplificada de la historia de este proyecto relata que el doctor Pedro Domingo Curutchet era el afortunado poseedor de una mezcla óptima de ingredientes: un solar en La Plata, un programa interesante, suficientes medios económicos y una dosis razonable de sensibilidad. Que todas estas circunstancias desembocasen en un encargo a Le Corbusier, con quien no tenía un vínculo previo, a veces se presenta como algo casi inevitable, producto del destino. Resulta sugerente, pero demasiado novelesco. Y en este caso, la realidad tiene menos de novela y más de teatro trágico.
Acto 1: O César, o nada
El proceso que conduce a la casa Curutchet que hoy ocupa el número 320 de la Avenida 53 de La Plata fue muy complejo y los detalles varían dependiendo del narrador. Entre los narradores encontramos a Oriol Bohigas, que mencionó el proyecto en su autobiografía[2]. Conociendo su carácter provocateur, no podemos descartar que Bohigas hiciese una criba tendenciosa de la información que le pasaron sus interlocutores argentinos, seleccionando los fragmentos más escabrosos. En todo caso, era información de primera mano, proveniente del doctor en persona, un septuagenario en el momento de hablar con él a mediados de los 70.
Según relata Bohigas, Pedro Curutchet no requirió de salida los servicios de Le Corbusier, sino que ofreció el proyecto a “todos los arquitectos argentinos”. Pero ninguno aceptó el encargo, aparentemente porque a finales de los años 40 la profesión gozaba de una nutrida cartera de trabajo y Curutchet les traía un proyecto demasiado modesto y complejo. Comprensiblemente, el doctor se sintió rechazado y tomó una decisión épica: si su encargo no era suficientemente atractivo para los arquitectos de Argentina, estaba dispuesto a buscar al mejor arquitecto del mundo para que lo llevase a cabo.
El doctor no estaba familiarizado con el panorama arquitectónico del momento y pidió ayuda a su hermana Leonor, quien le sugirió probar con Le Corbusier. La escena tiene algunos paralelismos con lo que le sucedería unos años más tarde al propietario de las destilerías Seagram, que delegó en su hija la elección del arquitecto apropiado para su nuevo rascacielos en Manhattan. Aquel encargo acabó en manos de Mies van der Rohe, pero Le Corbusier fue fugazmente considerado para ser incluido la lista de candidatos, aunque se descartó prácticamente de partida.
En el verano de 1948, Le Corbusier recibió en su despacho de París a Leonor Curutchet, mientras proyectaba su primera Unité. Ella le entregó un plano del solar de La Plata y las notas del programa redactadas por el doctor. En septiembre, Le Corbusier aceptó el encargo por carta, adjuntando un croquis inicial. Para febrero de 1949, el encargo se formalizó con el pago de parte de sus honorarios. Bohigas no pudo dejar de notar que Le Corbusier le salió bastante más barato al doctor Curutchet que cualquiera de los arquitectos compatriotas. Ese precio competitivo se explicaba porque daba por concluida su intervención al entregar tres meses más tarde un juego de planos, una memoria y fotos de la maqueta. No elaboraría un proyecto ejecutivo, ni asumiría la dirección de obra.
Pronto se hizo evidente que el doctor no había conseguido un buen trato.

Acto 2: El peso de la responsabilidad
Le Corbusier no era ningún ingenuo y era consciente de que su proyecto no podía ser confiado arbitrariamente a cualquier arquitecto local. Por eso, en su envío de documentación incluyó una relación de cuatro arquitectos que él creía capaces de ejecutar su edificio con suficientes garantías.
Mientras tanto, la noticia de que se iba a construir un proyecto de Le Corbusier en Argentina saltó entre los círculos de la profesión. En palabras de Bohigas, los mismos arquitectos que unos meses antes habían declinado el encargo de Pedro Curutchet reaccionaron con “alarma, entusiasmo y gritos de exigencia”. En esencia, se conjuraban para echarse encima del pobre doctor si malograba la oportunidad de que La Plata, y Argentina entera, enriqueciesen su patrimonio con un edificio a la altura del talento del maestro. No debió ser fácil estar en el pellejo de Curutchet en aquel momento, y el proceso sólo estaba empezando.
Bajo semejante presión, el doctor optó por no correr riesgos y se decantó por el arquitecto que encabezaba la lista de candidatos de Le Corbusier. Algunos estudiosos han especulado que no era casual[3] que el nombre de Amancio Williams fuese el primero de la lista. La preferencia por Williams podría sustentarse no tanto porque tuviese un extenso currículum de obra construida (poco más que la Casa sobre el Arroyo que le encargó su propio padre) sino porque había demostrado una habilidad con la cual Le Corbusier también se podía identificar: ambos eran unos vehementes propagandistas de su propia obra. Según relata Antonio Bonet, Williams contrató a tres colaboradores para que se dedicasen exclusivamente a documentar la Casa sobre el Arroyo y conseguir que fuese reproducida en tantas revistas y publicaciones como fuese posible.
Williams era un personaje muy perfeccionista y obsesionado por el detalle. Un detalle, en general, ausente de la documentación básica recibida de París. Williams se vio obligado a subsanar las carencias del proyecto, y procedió con extrema cautela, explorando la reacción de Le Corbusier ante sus primeras sugerencias para introducir modificaciones. Ese primer tanteo fue fructífero: Le Corbusier no solo aceptó las indicaciones de Williams, sino que incluso las elogió.[4]
Williams se sintió legitimado para repetir la operativa con todas las dudas que iban apareciendo, sea por un genuino interés por mantenerse fiel a la idea original de Le Corbusier, o movido por la oportunidad de seguir disfrutando del trato, aparentemente de igual a igual, con el maestro. En todo caso, Le Corbusier se cansó pronto del juego, molesto por tanta consulta sobre detalles que según él eran triviales. De acuerdo con el testimonio del propio doctor, recogido por Bohigas, Le Corbusier acabó retornándoles sistemáticamente toda la correspondencia que le dirigían, sin tan solo abrir los sobres, apuntando «visto bueno» en su exterior.
Que Le Corbusier perdiese interés por el proyecto no pareció afectar a Williams, que continuó consagrado a redactar un proyecto ejecutivo que no dejase nada al azar. Mientras tanto, el doctor Curutchet contemplaba como el inicio de la obra se iba posponiendo mientras la colección de planos ya sobrepasaba el listón de los 200. Tras dos años de construcción, en 1952 seguía sin verse próximo el final, de manera que contrató a otro arquitecto, Simón Ungar, menos intimidado por la ortodoxia lecorbuseriana y más orientado al resultado. Aún haría falta una segunda sustitución, con lo que la obra acabaría dirigida por un ingeniero, Alberto Valdéz.
Acto 3: La prueba está en el pudin
Cuando las obras acabaron en 1954, el doctor pudo empezar a disfrutar de la merecida recompensa a sus notorios esfuerzos, tanto económicos como mentales, consumidos durante los cinco años que había durado la aventura. Lamentablemente, como sucede en todos los dramas, no hubo un happy ending.
El primer síntoma de alarma era que Pedro Curutchet no actuaba como el orgulloso propietario de un edificio muy singular, por el cual ha luchado duramente. Al contrario, cuando finalmente se trasladó a su nueva casa, su comportamiento parecía más el de un intruso. “La casa es de Le Corbusier”, dejó escrito[5].
El funcionamiento de la casa no contribuyó a mejorar el estado anímico del doctor: la machine à vivre resultó ser una máquina defectuosa, en la que se manifestaron problemas muy tempranos con la impermeabilización, las carpinterías y las instalaciones. Curutchet adoptó un papel de estoico guardián de las esencias arquitectónicas, pasando por alto el laissez faire de Le Corbusier en el proyecto ejecutivo y su rechazo a la invitación para visitar el edificio acabado. Pero el resto de la familia estaba menos motivada a que la casa condicionase tanto su vida.
Sus dos hijas se quejaron de las servidumbres de una distribución en cuatro plantas, de la insuficiente seguridad que proporcionaba una fachada tan liviana y de la dificultad para modular la luz. Un factor no atribuible al proyecto se añadiría pronto a la lista de inconvenientes: los Curutchet empezaron a encontrar en su puerta a gente que se creían con el derecho a visitar su hogar “como si fuera un museo público”[6]. Pese a las medidas paliativas que fueron incorporando, la familia solamente consiguió resistir seis años y en 1962 se mudaron de la casa y abandonaron la ciudad.
¿Fue Pedro Curutchet un mal defensor de la arquitectura? Tal vez luchó una batalla que simplemente no podía ganar. Su derrota nos remite de nuevo a Mies, quien también recibió un encargo de un médico y que acabó de la misma manera (o incluso peor) con el cliente renunciando a vivir en la casa que le había proyectado. ¿Fatalidad del destino entre médicos y arquitectos? No necesariamente: el doctor Dalsace tuvo una satisfactoria vida profesional y social en su Maison de Verre proyectada por Pierre Chareau. Tampoco se conocen quejas del doctor Lovell sobre Richard Neutra respecto a su casa de Los Ángeles. Todos ellos apostaron fuerte, pero los que acabaron perdiendo fueron la doctora Farnsworth y el doctor Curutchet.
[1] https://www.eltemps.cat/documents/el-temps_1987_12_0180_0056_0059.pdf
[2]https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=635143
[3] https://dearquitectura.uchile.cl/index.php/RA/article/view/66393/71144
[4] https://tecnne.com/casa-curutchet/correspondencia/
[5] https://hyperbole.es/2018/01/le-corbusier-casa-curutchet-la-plata-1949/
[6] https://www.oyp.com.ar/nueva/revistas/250/1.php?con=8